UNA HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LV)
La Primera República española, y en eso están de acuerdo tanto los historiadores de derechas como los de izquierdas, fue una casa de putas con balcones a la calle. Duró once meses, durante los que se sucedieron cuatro presidentes de gobierno distintos, con los conservadores conspirando y los republicanos tirándose los trastos a la cabeza. En el extranjero nos tomaban tan a cachondeo que sólo reconocieron a la flamante república los Estados Unidos -que todavía casi no eran nadie- y Suiza, mientras aquí se complicaban la nueva guerra carlista y la de Cuba, y se redactaba una Constitución -que nunca entró en vigor- en la que se proclamaba una España federal de «diecisiete estados y cinco territorios»; pero que en realidad eran más, porque una treintena de provincias y ciudades se proclamaron independientes unas de otras, llegaron a enfrentarse entre sí y hasta a hacer su propia política internacional, como Granada, que abrió hostilidades contra Jaén, o Cartagena, que declaró la guerra a Madrid y a Prusia, con dos cojones. Aquel desparrame fue lo que se llamó insurrección cantonal: un aquelarre colectivo donde se mezclaban federalismo, cantonalismo, socialismo, anarquismo, anticapitalismo y democracia, en un ambiente tan violento, caótico y peligroso que hasta los presidentes de gobierno se largaban al extranjero y enviaban desde allí su dimisión por telegrama. Todo eran palabras huecas, quimeras y proyectos irrealizables; haciendo real, otra vez, aquello de que en España nunca se dice lo que pasa, pero desgraciadamente siempre acaba pasando lo que se dice. Los diputados ni supieron entender las aspiraciones populares ni satisfacerlas, porque a la mayor parte le importaban un carajo, y eso acabó cabreando al pueblo llano, inculto y maltratado, al que otra vez le escamoteaban la libertad seria y la decencia. Las actas de sesiones de las Cortes de ese período son una escalofriante relación de demagogia, sinrazón e irresponsabilidad política en las que mojaban tanto los izquierdistas radicales como los arzobispos más carcas, pues de todo había en los escaños; y como luego iba a señalar en España inteligible el filósofo Julián Marías, «allí podía decirse cualquier cosa, con tal de que no tuviera sentido ni contacto con la realidad». La parte buena fue que se confirmó la libertad de cultos (lo que puso a la Iglesia católica hecha una fiera), se empezó a legalizar el divorcio y se suprimió la pena de muerte, aunque fuera sólo por un rato. Por lo demás, en aquella España fragmentada e imposible todo eran fronteras interiores, milicias populares, banderas, demagogia y disparate, sin que nadie aportase cordura ni, por otra parte, los gobiernos se atreviesen al principio a usar la fuerza para reprimir nada; porque los espadones militares -con toda la razón del mundo, vistos sus pésimos antecedentes- estaban mal vistos y además no los obedecía nadie. Gaspar Núñez de Arce, que era un poeta retórico y cursi de narices, retrató bien el paisaje en estos relamidos versos: «La honrada libertad se prostituye / y óyense los aullidos de la hiena / en Alcoy, en Montilla, en Cartagena». El de Cartagena, precisamente, fue el cantón insurrecto más activo y belicoso de todos, situado muy a la izquierda de la izquierda, hasta el punto de que cuando al fin se decidió meter en cintura aquel desparrame de taifas, los cartageneros se defendieron como gatos panza arriba, entre otras cosas porque la suya era una ciudad fortificada y tenía el auxilio de la escuadra, que se había puesto de su parte. La guerra cantonal se prolongó allí y en Andalucía durante cierto tiempo, hasta que el gobierno de turno dijo ya os vale, tíos, y envió a los generales Martínez Campos y Pavía para liquidar el asunto por las bravas, cosa que hicieron a cañonazo limpio. Mientras tanto, como las Cortes no servían para una puñetera mierda, a los diputados -que ya ni iban a las sesiones- les dieron vacaciones desde septiembre de 1873 a enero de 1874. Y en esa fecha, cuando se reunieron de nuevo, el general Pavía («Hombre ligero de cascos y de pocas luces»), respaldado por la derecha conservadora, sus tropas y la Guardia Civil, rodeó el edificio como un siglo más tarde, el 23-F, lo haría el coronel Tejero -que de luces tampoco estaba más dotado que Pavía-. Ante semejante atropello, los diputados republicanos juraron morir heroicamente antes que traicionar a la patria; pero tan ejemplar resolución duró hasta que oyeron el primer tiro al aire. Entonces todos salieron corriendo, incluso arrojándose por las ventanas. Y de esa forma infame y grotesca fue como acabó, apenas nacida, nuestra desgraciada Primera República.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... espana-lv/
La Primera República española, y en eso están de acuerdo tanto los historiadores de derechas como los de izquierdas, fue una casa de putas con balcones a la calle. Duró once meses, durante los que se sucedieron cuatro presidentes de gobierno distintos, con los conservadores conspirando y los republicanos tirándose los trastos a la cabeza. En el extranjero nos tomaban tan a cachondeo que sólo reconocieron a la flamante república los Estados Unidos -que todavía casi no eran nadie- y Suiza, mientras aquí se complicaban la nueva guerra carlista y la de Cuba, y se redactaba una Constitución -que nunca entró en vigor- en la que se proclamaba una España federal de «diecisiete estados y cinco territorios»; pero que en realidad eran más, porque una treintena de provincias y ciudades se proclamaron independientes unas de otras, llegaron a enfrentarse entre sí y hasta a hacer su propia política internacional, como Granada, que abrió hostilidades contra Jaén, o Cartagena, que declaró la guerra a Madrid y a Prusia, con dos cojones. Aquel desparrame fue lo que se llamó insurrección cantonal: un aquelarre colectivo donde se mezclaban federalismo, cantonalismo, socialismo, anarquismo, anticapitalismo y democracia, en un ambiente tan violento, caótico y peligroso que hasta los presidentes de gobierno se largaban al extranjero y enviaban desde allí su dimisión por telegrama. Todo eran palabras huecas, quimeras y proyectos irrealizables; haciendo real, otra vez, aquello de que en España nunca se dice lo que pasa, pero desgraciadamente siempre acaba pasando lo que se dice. Los diputados ni supieron entender las aspiraciones populares ni satisfacerlas, porque a la mayor parte le importaban un carajo, y eso acabó cabreando al pueblo llano, inculto y maltratado, al que otra vez le escamoteaban la libertad seria y la decencia. Las actas de sesiones de las Cortes de ese período son una escalofriante relación de demagogia, sinrazón e irresponsabilidad política en las que mojaban tanto los izquierdistas radicales como los arzobispos más carcas, pues de todo había en los escaños; y como luego iba a señalar en España inteligible el filósofo Julián Marías, «allí podía decirse cualquier cosa, con tal de que no tuviera sentido ni contacto con la realidad». La parte buena fue que se confirmó la libertad de cultos (lo que puso a la Iglesia católica hecha una fiera), se empezó a legalizar el divorcio y se suprimió la pena de muerte, aunque fuera sólo por un rato. Por lo demás, en aquella España fragmentada e imposible todo eran fronteras interiores, milicias populares, banderas, demagogia y disparate, sin que nadie aportase cordura ni, por otra parte, los gobiernos se atreviesen al principio a usar la fuerza para reprimir nada; porque los espadones militares -con toda la razón del mundo, vistos sus pésimos antecedentes- estaban mal vistos y además no los obedecía nadie. Gaspar Núñez de Arce, que era un poeta retórico y cursi de narices, retrató bien el paisaje en estos relamidos versos: «La honrada libertad se prostituye / y óyense los aullidos de la hiena / en Alcoy, en Montilla, en Cartagena». El de Cartagena, precisamente, fue el cantón insurrecto más activo y belicoso de todos, situado muy a la izquierda de la izquierda, hasta el punto de que cuando al fin se decidió meter en cintura aquel desparrame de taifas, los cartageneros se defendieron como gatos panza arriba, entre otras cosas porque la suya era una ciudad fortificada y tenía el auxilio de la escuadra, que se había puesto de su parte. La guerra cantonal se prolongó allí y en Andalucía durante cierto tiempo, hasta que el gobierno de turno dijo ya os vale, tíos, y envió a los generales Martínez Campos y Pavía para liquidar el asunto por las bravas, cosa que hicieron a cañonazo limpio. Mientras tanto, como las Cortes no servían para una puñetera mierda, a los diputados -que ya ni iban a las sesiones- les dieron vacaciones desde septiembre de 1873 a enero de 1874. Y en esa fecha, cuando se reunieron de nuevo, el general Pavía («Hombre ligero de cascos y de pocas luces»), respaldado por la derecha conservadora, sus tropas y la Guardia Civil, rodeó el edificio como un siglo más tarde, el 23-F, lo haría el coronel Tejero -que de luces tampoco estaba más dotado que Pavía-. Ante semejante atropello, los diputados republicanos juraron morir heroicamente antes que traicionar a la patria; pero tan ejemplar resolución duró hasta que oyeron el primer tiro al aire. Entonces todos salieron corriendo, incluso arrojándose por las ventanas. Y de esa forma infame y grotesca fue como acabó, apenas nacida, nuestra desgraciada Primera República.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... espana-lv/

-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LVI)
La primera república española, aquel ensayo de libertad convertido en disparate en manos de políticos desvergonzados y pueblo inculto e irresponsable, se había ido al carajo en 1874. La decepción de las capas populares al ver sus esperanzas frustradas, el extremismo de unos dirigentes y el miedo a la revolución de otros, el desorden social que puso a toda España patas arriba y alarmó a la gente de poder y dinero, liquidó de modo grotesco el breve experimento. Todo eso puso al país a punto de caramelo para una etapa de letargo social, en la que la peña no quería sino calma y pocos sobresaltos, sopitas y buen caldo, sin importar el precio en libertades que hubiera que pagar por ello. Se renunció así a muchas cosas importantes, y España (de momento con una dictadura post revolucionaria encomendada al siempre oportunista general Serrano) se instaló en una especie de limbo idiota, aplazando reformas y ambiciones necesarias. Sin aprender, y eso fue lo más grave, un pimiento de los terribles síntomas que con las revoluciones cantonales y los desórdenes republicanos habían quedado patentes. El mundo cambiaba y los desposeídos abrían los ojos. Allí donde la instrucción y los libros despertaban conciencias, la resignación de los parias de la tierra daba paso a la reivindicación y la lucha. Cinco años antes había aparecido una institución inexistente hasta entonces: la Asociación Internacional de Trabajadores. Y había españoles en ella. Como en otros países europeos, una pujante burguesía seguía formándose al socaire del inevitable progreso económico e industrial; y también, de modo paralelo, obreros que se pasaban unos a otros libros e ideas iban organizándose, todavía de modo rudimentario, para mejorar su condición en fábricas y talleres, aunque el campo aún quedaba lejos. Dicho en plan simple, dos tendencias de izquierdas se manifestaban ya: el socialismo, que pretendía lograr sus reivindicaciones sociales por medios pacíficos, y el anarquismo -«Ni dios, ni patria, ni rey»-, que creía que el pistoletazo y la dinamita eran los únicos medios eficaces para limpiar la podredumbre de la sociedad burguesa. Así, la palabra anarquista se convirtió en sinónimo de lo que hoy llamamos terrorista, y en las siguientes décadas los anarquistas protagonizaron sonados y sangrientos episodios a base de mucho bang-bang y mucho pumba-pumba, que ocupaban titulares de periódicos, alarmaban a los gobiernos y suscitaban una feroz represión policial. Detalle importante, por cierto, era que el auge burgués e industrial del momento estaba metiendo mucho dinero en las provincias vascas, Asturias y sobre todo en Cataluña, donde ciudades como Barcelona, Sabadell, Manresa y Tarrasa, con sus manufacturas textiles y su proximidad fronteriza con Europa, aumentaban la riqueza y empezaban a inspirar, como consecuencia, un sentimiento de prosperidad y superioridad respecto al resto de España; un ambiente que todavía no era separatista a lo moderno -1714 ya estaba muy lejos- pero sí partidario de un Estado descentralizado (la ocasión del Estado jacobino y fuerte a la francesa la habíamos perdido para siempre) y también industrial, capitalista y burgués, que era lo que en Europa pitaba. Sentimiento que, en vista del desparrame patrio, era por otra parte de lo más natural, porque Jesucristo dijo seamos hermanos, pero no primos. Nacían así, paset a paset, el catalanismo moderno y sus futuras consecuencias; muy bien pergeñado el paisaje, por cierto, en unas interesantes y premonitorias palabras del político catalán -hijo de hisendats, o sea, familia de abolengo y dinero- Prat de la Riba: «Dos Españas: la periférica, viva, dinámica, progresiva, y la central, burocrática, adormecida, yerma. La primera es la viva, la segunda la oficial». Todo eso, tan bien explicado ahí, ocurría en una España de oportunidades perdidas desde la guerra de la Independencia, donde los sucesivos gobiernos habían sido incapaces de situar la palabra nación en el ámbito del progreso común. Y mientras Gran Bretaña, Francia o Alemania desarrollaban sus mitos patrióticos en las escuelas, procurando que los maestros diesen espíritu cívico y solidario a los ciudadanos del futuro, la indiferencia española hacia el asunto educativo acarrearía con el tiempo gravísimas consecuencias: un ejército desacreditado, un pueblo desorientado e indiferente, una educación que seguía estando en buena parte en manos de la Iglesia Católica, y una gran confusión en torno a la palabra España, cuyo pasado, presente y futuro secuestraban sin complejos, manipulándolos, toda clase de trincones y sinvergüenzas.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... spana-lvi/
La primera república española, aquel ensayo de libertad convertido en disparate en manos de políticos desvergonzados y pueblo inculto e irresponsable, se había ido al carajo en 1874. La decepción de las capas populares al ver sus esperanzas frustradas, el extremismo de unos dirigentes y el miedo a la revolución de otros, el desorden social que puso a toda España patas arriba y alarmó a la gente de poder y dinero, liquidó de modo grotesco el breve experimento. Todo eso puso al país a punto de caramelo para una etapa de letargo social, en la que la peña no quería sino calma y pocos sobresaltos, sopitas y buen caldo, sin importar el precio en libertades que hubiera que pagar por ello. Se renunció así a muchas cosas importantes, y España (de momento con una dictadura post revolucionaria encomendada al siempre oportunista general Serrano) se instaló en una especie de limbo idiota, aplazando reformas y ambiciones necesarias. Sin aprender, y eso fue lo más grave, un pimiento de los terribles síntomas que con las revoluciones cantonales y los desórdenes republicanos habían quedado patentes. El mundo cambiaba y los desposeídos abrían los ojos. Allí donde la instrucción y los libros despertaban conciencias, la resignación de los parias de la tierra daba paso a la reivindicación y la lucha. Cinco años antes había aparecido una institución inexistente hasta entonces: la Asociación Internacional de Trabajadores. Y había españoles en ella. Como en otros países europeos, una pujante burguesía seguía formándose al socaire del inevitable progreso económico e industrial; y también, de modo paralelo, obreros que se pasaban unos a otros libros e ideas iban organizándose, todavía de modo rudimentario, para mejorar su condición en fábricas y talleres, aunque el campo aún quedaba lejos. Dicho en plan simple, dos tendencias de izquierdas se manifestaban ya: el socialismo, que pretendía lograr sus reivindicaciones sociales por medios pacíficos, y el anarquismo -«Ni dios, ni patria, ni rey»-, que creía que el pistoletazo y la dinamita eran los únicos medios eficaces para limpiar la podredumbre de la sociedad burguesa. Así, la palabra anarquista se convirtió en sinónimo de lo que hoy llamamos terrorista, y en las siguientes décadas los anarquistas protagonizaron sonados y sangrientos episodios a base de mucho bang-bang y mucho pumba-pumba, que ocupaban titulares de periódicos, alarmaban a los gobiernos y suscitaban una feroz represión policial. Detalle importante, por cierto, era que el auge burgués e industrial del momento estaba metiendo mucho dinero en las provincias vascas, Asturias y sobre todo en Cataluña, donde ciudades como Barcelona, Sabadell, Manresa y Tarrasa, con sus manufacturas textiles y su proximidad fronteriza con Europa, aumentaban la riqueza y empezaban a inspirar, como consecuencia, un sentimiento de prosperidad y superioridad respecto al resto de España; un ambiente que todavía no era separatista a lo moderno -1714 ya estaba muy lejos- pero sí partidario de un Estado descentralizado (la ocasión del Estado jacobino y fuerte a la francesa la habíamos perdido para siempre) y también industrial, capitalista y burgués, que era lo que en Europa pitaba. Sentimiento que, en vista del desparrame patrio, era por otra parte de lo más natural, porque Jesucristo dijo seamos hermanos, pero no primos. Nacían así, paset a paset, el catalanismo moderno y sus futuras consecuencias; muy bien pergeñado el paisaje, por cierto, en unas interesantes y premonitorias palabras del político catalán -hijo de hisendats, o sea, familia de abolengo y dinero- Prat de la Riba: «Dos Españas: la periférica, viva, dinámica, progresiva, y la central, burocrática, adormecida, yerma. La primera es la viva, la segunda la oficial». Todo eso, tan bien explicado ahí, ocurría en una España de oportunidades perdidas desde la guerra de la Independencia, donde los sucesivos gobiernos habían sido incapaces de situar la palabra nación en el ámbito del progreso común. Y mientras Gran Bretaña, Francia o Alemania desarrollaban sus mitos patrióticos en las escuelas, procurando que los maestros diesen espíritu cívico y solidario a los ciudadanos del futuro, la indiferencia española hacia el asunto educativo acarrearía con el tiempo gravísimas consecuencias: un ejército desacreditado, un pueblo desorientado e indiferente, una educación que seguía estando en buena parte en manos de la Iglesia Católica, y una gran confusión en torno a la palabra España, cuyo pasado, presente y futuro secuestraban sin complejos, manipulándolos, toda clase de trincones y sinvergüenzas.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... spana-lvi/

-
wadickx
- Triumphero Maestro
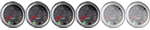
- Mensajes: 1178
- Registrado: 09 Ago 2007, 17:22
- 17
- Moto:: Thunderbird 03
- Ubicación: Reino de Aragón
-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LVII)
El siglo XIX había sido en España -lo era todavía, en aquel momento- un desparrame de padre y muy señor mío: una atroz guerra contra los franceses, un rey (Fernando VII) cruel, traidor y miserable, una hija (Isabel II) incompetente, caprichosa y más golfa que María Martillo, un rey postizo (Amadeo de Saboya) tomado a cachondeo, la pérdida de casi todas las posesiones americanas tras una guerra sin cuartel, una primera insurrección en Cuba, una guerra cantonal, una Primera República del Payaso Fofó que había acabado como el rosario de la Aurora, golpes de Estado, pronunciamientos militares a punta de pala y cuatro o cinco palabras (España, nación, patria, centralismo, federalismo) en las que no sólo nadie se ponía de acuerdo, sino que se convertían, como todo aquí, en arma arrojadiza contra el adversario político o el vecino mismo. En pretexto para la envidia, odio y vileza hispanas, agravadas por el analfabetismo endémico general. Echando números, nos salían sólo 15 años de intentos democratizadores contra 66 siniestros años de carcundia, iglesia, caspa, sables y reacción. Y cuando había elecciones, éstas eran una farsa de votos amañados. Hasta un par de años antes, todos los cambios políticos se habían hecho a base de insurrecciones y pronunciamientos. Y la peña, para resumir, o sea, la gente normal, estaba hasta la línea de flotación. Harta de cojones. Quería estabilidad, trabajo, normalidad. Comer caliente y que los hijos crecieran en paz. Así que algunos políticos, tomando el pulso al ambiente, empezaron a plantearse la posibilidad de restaurar la monarquía, esta vez con buenas bases. Y se fijaron en Alfonsito de Borbón, el hijo en el exilio de Isabel II, que tenía 18 años y era un chico agradable, bajito, moreno y con patillas, sensato y bien educado. Al principio los militares, acostumbrados a mandar ellos, no estaban por la labor; pero un pedazo de político llamado Cánovas del Castillo -sin duda el más sagaz y competente de su tiempo- convenció a algunos y se acabó llevando al huerto a todos. El método, eso sí, no fue precisamente democrático; pero a aquellas alturas del sindiós, en plena dictadura dirigida por el eterno general Serrano y con las Cortes inoperantes y hechas un bebedero de patos, Cánovas y los suyos opinaban, no sin lógica, que ya daba igual un método que otro. Y que a tomar todo por saco. Y así, en diciembre de 1874, en Sagunto y ante sus tropas, el general Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, por la cara. La cosa resultó muy bien acogida, Serrano hizo las maletas, y el chaval borbónico embarcó en Marsella, desembarcó en Barcelona, pasó por Valencia para asegurarse de que el respaldo de los espadones iba en serio, y a primeros del año 1875 hizo una entrada solemne en Madrid, entre el entusiasmo de las mismas masas que hacia año y pico habían llamado puta a su madre. Y es que el pueblo -lo mismo a ustedes les suena el mecanismo- se las tragaba de a palmo, hasta la gola, en cuanto le pintaban un paisaje bonito y le comían la oreja (es lo que tienen, sumadas, la ingenuidad, la estupidez y la incultura). El caso es que a Alfonso XII lo recibieron como agua de mayo. Y la verdad, las cosas como son, es que no faltaban motivos. En primer lugar, como dije antes, Cánovas era un político como la copa de un pino (del que los de ahora deberían tomar ejemplo, en el caso improbable de que supieran quién fue). Por otra parte, el joven monarca era un tío estupendo, o lo parecía, quitando que le gustaban las mujeres más que a un tonto una tiza. Pero fuera de eso, tenía sentido común y sabía estar. Además se había casado por amor con la hija del duque de Montpensier, que era enemigo político de su madre. Ella se llamaba María de las Mercedes (para saber más del asunto, libros aparte, cálcense la película ¿Dónde vas Alfonso XII?, que lo cuenta en plan mermelada pero no está mal), era joven, regordeta y guapa, y eso bastó para ganarse el corazón de todas las marujas y marujos de entonces. Aquella simpática pareja fue bien acogida, y con ella el país tuvo un subidón de optimismo. Florecieron los negocios y mejoró la economía. Todo iba sobre ruedas, con Cánovas moviendo hábilmente los hilos. Hasta pudo liquidarse, al fin, la tercera guerra carlista. El rey era amigo de codearse con el pueblo y a la gente le caía bien. Era, para entendernos, un campechano. Y además, al morir Mercedes prematuramente, la tragedia del joven monarca viudo -aquellos funerales conmovieron lo indecible- puso a toda España de su parte. Nunca un rey español había sido tan querido. La Historia nos daba otra oportunidad. La cuestión era cuánto íbamos a tardar en estropearla.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... pana-lvii/
El siglo XIX había sido en España -lo era todavía, en aquel momento- un desparrame de padre y muy señor mío: una atroz guerra contra los franceses, un rey (Fernando VII) cruel, traidor y miserable, una hija (Isabel II) incompetente, caprichosa y más golfa que María Martillo, un rey postizo (Amadeo de Saboya) tomado a cachondeo, la pérdida de casi todas las posesiones americanas tras una guerra sin cuartel, una primera insurrección en Cuba, una guerra cantonal, una Primera República del Payaso Fofó que había acabado como el rosario de la Aurora, golpes de Estado, pronunciamientos militares a punta de pala y cuatro o cinco palabras (España, nación, patria, centralismo, federalismo) en las que no sólo nadie se ponía de acuerdo, sino que se convertían, como todo aquí, en arma arrojadiza contra el adversario político o el vecino mismo. En pretexto para la envidia, odio y vileza hispanas, agravadas por el analfabetismo endémico general. Echando números, nos salían sólo 15 años de intentos democratizadores contra 66 siniestros años de carcundia, iglesia, caspa, sables y reacción. Y cuando había elecciones, éstas eran una farsa de votos amañados. Hasta un par de años antes, todos los cambios políticos se habían hecho a base de insurrecciones y pronunciamientos. Y la peña, para resumir, o sea, la gente normal, estaba hasta la línea de flotación. Harta de cojones. Quería estabilidad, trabajo, normalidad. Comer caliente y que los hijos crecieran en paz. Así que algunos políticos, tomando el pulso al ambiente, empezaron a plantearse la posibilidad de restaurar la monarquía, esta vez con buenas bases. Y se fijaron en Alfonsito de Borbón, el hijo en el exilio de Isabel II, que tenía 18 años y era un chico agradable, bajito, moreno y con patillas, sensato y bien educado. Al principio los militares, acostumbrados a mandar ellos, no estaban por la labor; pero un pedazo de político llamado Cánovas del Castillo -sin duda el más sagaz y competente de su tiempo- convenció a algunos y se acabó llevando al huerto a todos. El método, eso sí, no fue precisamente democrático; pero a aquellas alturas del sindiós, en plena dictadura dirigida por el eterno general Serrano y con las Cortes inoperantes y hechas un bebedero de patos, Cánovas y los suyos opinaban, no sin lógica, que ya daba igual un método que otro. Y que a tomar todo por saco. Y así, en diciembre de 1874, en Sagunto y ante sus tropas, el general Martínez Campos proclamó rey a Alfonso XII, por la cara. La cosa resultó muy bien acogida, Serrano hizo las maletas, y el chaval borbónico embarcó en Marsella, desembarcó en Barcelona, pasó por Valencia para asegurarse de que el respaldo de los espadones iba en serio, y a primeros del año 1875 hizo una entrada solemne en Madrid, entre el entusiasmo de las mismas masas que hacia año y pico habían llamado puta a su madre. Y es que el pueblo -lo mismo a ustedes les suena el mecanismo- se las tragaba de a palmo, hasta la gola, en cuanto le pintaban un paisaje bonito y le comían la oreja (es lo que tienen, sumadas, la ingenuidad, la estupidez y la incultura). El caso es que a Alfonso XII lo recibieron como agua de mayo. Y la verdad, las cosas como son, es que no faltaban motivos. En primer lugar, como dije antes, Cánovas era un político como la copa de un pino (del que los de ahora deberían tomar ejemplo, en el caso improbable de que supieran quién fue). Por otra parte, el joven monarca era un tío estupendo, o lo parecía, quitando que le gustaban las mujeres más que a un tonto una tiza. Pero fuera de eso, tenía sentido común y sabía estar. Además se había casado por amor con la hija del duque de Montpensier, que era enemigo político de su madre. Ella se llamaba María de las Mercedes (para saber más del asunto, libros aparte, cálcense la película ¿Dónde vas Alfonso XII?, que lo cuenta en plan mermelada pero no está mal), era joven, regordeta y guapa, y eso bastó para ganarse el corazón de todas las marujas y marujos de entonces. Aquella simpática pareja fue bien acogida, y con ella el país tuvo un subidón de optimismo. Florecieron los negocios y mejoró la economía. Todo iba sobre ruedas, con Cánovas moviendo hábilmente los hilos. Hasta pudo liquidarse, al fin, la tercera guerra carlista. El rey era amigo de codearse con el pueblo y a la gente le caía bien. Era, para entendernos, un campechano. Y además, al morir Mercedes prematuramente, la tragedia del joven monarca viudo -aquellos funerales conmovieron lo indecible- puso a toda España de su parte. Nunca un rey español había sido tan querido. La Historia nos daba otra oportunidad. La cuestión era cuánto íbamos a tardar en estropearla.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... pana-lvii/

-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LVIII)
Con Alfonso XII, que nos duró poco, pues murió en 1885 siendo todavía casi un chaval y sólo reinó diez años, España entró en una etapa próspera, y hasta en lo político se consiguió (a costa de los de siempre, eso sí) un equilibrio bastante razonable. Había negocios, minería, ferrocarriles y una burguesía cada vez más definida según los modelos europeos de la época. En términos generales, un español podía salir de viaje al extranjero sin que se le cayera la cara de vergüenza. A todo contribuían varios factores que sería aburrido detallar aquí -para eso están los historiadores, y que se ganen ellos el jornal-, pero que conviene citar aunque sea por encima. A Alfonso XII los pelotas lo llamaban el Pacificador, pero la verdad es que el apodo era adecuado. El desparrame de Cuba se había serenado mucho, la tercera guerra carlista puso las cosas crudas al pretendiente don Carlos (que tuvo que decir hasta luego Lucas y cruzar la frontera), y hasta el viejo y resabiado cabrón del general Cabrera, desde su exilio en Londres, apoyó la nueva monarquía. Ya no habría carlistadas hasta 1936. Por otra parte, el trono de Alfonso XII estaba calentado con carbón asturiano, forjado con hierro vasco y forrado en paño catalán, pues en la periferia estaban encantados con él; sobre todo porque la siderurgia vascongada -aún no se decía euskaldún- iba como un cohete, y la clase dirigente catalana, en buena parte forrada de pasta con los esclavos y los negocios de una Cuba todavía española, tenía asegurado su tres por ciento, o su noventa por ciento, o lo que trincara entonces, para un rato largo. Por el lado político también iba la cosa como una seda para los que cortaban el bacalao, con parlamentarios monárquicos felices con el rey y parlamentarios republicanos que en su mayor parte, tras la disparatada experiencia reciente, no creían un carajo en la república. Todos, en fin, eran dinásticos. Se promulgó en 1876 una Constitución (que estaría en vigor más de medio siglo, hasta 1931) con la que volvía a intentarse la España unitaria y patriótica al estilo moderno europeo, y según la cual todo español estaba obligado a defender a la patria y contribuir a los gastos del Estado, la provincia y el municipio. Al mismo tiempo se proclamaba -al menos sobre el papel, porque la realidad fue otra- la libertad de conciencia, de pensamiento y de enseñanza, así como la libertad de imprenta. Y en este punto conviene resaltar un hecho decisivo: al frente de los dos principales partidos, cuyo peso era enorme, se encontraban dos políticos de extraordinarias talla e inteligencia, a los que Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, José Luis Zapatero y José María Aznar, por citar sólo a cuatro tiñalpas de ahora mismo, no valdrían ni para llevarles el botijo. Cánovas y Sagasta, el primero líder del partido conservador y el segundo del liberal o progresista, eran dos artistas del alambre que se pusieron de acuerdo para repartirse el poder de un modo pacífico y constructivo en lo posible, salvando sus intereses y los de los fulanos a los que representaban. Fue lo que se llamó período (largo) de alternancia o gobiernos turnantes. Ninguno de los dos cuestionaba la monarquía. Gobernaba uno durante una temporada colocando a su gente, luego llegaba el otro y colocaba a la suya, y así sucesivamente. Todo pacífico y con vaselina. Tú a Boston y yo a California. Eso beneficiaba a mucho sinvergüenza, claro; pero también proporcionaba estabilidad y paz social, ayudaba a los negocios y daba credibilidad al Estado. El problema fue que aquellos dos inteligentes fulanos se dejaron la realidad fuera; o sea, se lo montaron ellos solos, olvidando a los nuevos actores de la política que iban a protagonizar el futuro. Dicho de otro modo: al repartirse el chiringuito, la España oficial volvió la espalda a la España real, que venía pidiendo a gritos justicia, pan y trabajo. Por suerte para los gobernantes y la monarquía, esa España real, republicana y con motivo cabreada, estaba todavía en mantillas, tan desunida en plan cainita como solemos estarlo los españoles desde los tiempos de Viriato. Pero con pan y vino se anda el camino. A la larga, las izquierdas emergentes, las reales, iban a contar con un aliado objetivo: la Iglesia católica, que fiel a sí misma, cerrada a cuanto oliera a progreso, a educación pública, a sufragio universal, a libertad de culto, a divorcio, a liberar a las familias de la dictadura del púlpito y el confesonario, se oponía a toda reforma como gato panza arriba. Eso iba a encabronar mucho el paisaje, atizando un feroz anticlericalismo y acumulando cuentas que a lo largo del siguiente medio siglo iban a saldarse de manera trágica.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... ana-lviii/
Con Alfonso XII, que nos duró poco, pues murió en 1885 siendo todavía casi un chaval y sólo reinó diez años, España entró en una etapa próspera, y hasta en lo político se consiguió (a costa de los de siempre, eso sí) un equilibrio bastante razonable. Había negocios, minería, ferrocarriles y una burguesía cada vez más definida según los modelos europeos de la época. En términos generales, un español podía salir de viaje al extranjero sin que se le cayera la cara de vergüenza. A todo contribuían varios factores que sería aburrido detallar aquí -para eso están los historiadores, y que se ganen ellos el jornal-, pero que conviene citar aunque sea por encima. A Alfonso XII los pelotas lo llamaban el Pacificador, pero la verdad es que el apodo era adecuado. El desparrame de Cuba se había serenado mucho, la tercera guerra carlista puso las cosas crudas al pretendiente don Carlos (que tuvo que decir hasta luego Lucas y cruzar la frontera), y hasta el viejo y resabiado cabrón del general Cabrera, desde su exilio en Londres, apoyó la nueva monarquía. Ya no habría carlistadas hasta 1936. Por otra parte, el trono de Alfonso XII estaba calentado con carbón asturiano, forjado con hierro vasco y forrado en paño catalán, pues en la periferia estaban encantados con él; sobre todo porque la siderurgia vascongada -aún no se decía euskaldún- iba como un cohete, y la clase dirigente catalana, en buena parte forrada de pasta con los esclavos y los negocios de una Cuba todavía española, tenía asegurado su tres por ciento, o su noventa por ciento, o lo que trincara entonces, para un rato largo. Por el lado político también iba la cosa como una seda para los que cortaban el bacalao, con parlamentarios monárquicos felices con el rey y parlamentarios republicanos que en su mayor parte, tras la disparatada experiencia reciente, no creían un carajo en la república. Todos, en fin, eran dinásticos. Se promulgó en 1876 una Constitución (que estaría en vigor más de medio siglo, hasta 1931) con la que volvía a intentarse la España unitaria y patriótica al estilo moderno europeo, y según la cual todo español estaba obligado a defender a la patria y contribuir a los gastos del Estado, la provincia y el municipio. Al mismo tiempo se proclamaba -al menos sobre el papel, porque la realidad fue otra- la libertad de conciencia, de pensamiento y de enseñanza, así como la libertad de imprenta. Y en este punto conviene resaltar un hecho decisivo: al frente de los dos principales partidos, cuyo peso era enorme, se encontraban dos políticos de extraordinarias talla e inteligencia, a los que Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, José Luis Zapatero y José María Aznar, por citar sólo a cuatro tiñalpas de ahora mismo, no valdrían ni para llevarles el botijo. Cánovas y Sagasta, el primero líder del partido conservador y el segundo del liberal o progresista, eran dos artistas del alambre que se pusieron de acuerdo para repartirse el poder de un modo pacífico y constructivo en lo posible, salvando sus intereses y los de los fulanos a los que representaban. Fue lo que se llamó período (largo) de alternancia o gobiernos turnantes. Ninguno de los dos cuestionaba la monarquía. Gobernaba uno durante una temporada colocando a su gente, luego llegaba el otro y colocaba a la suya, y así sucesivamente. Todo pacífico y con vaselina. Tú a Boston y yo a California. Eso beneficiaba a mucho sinvergüenza, claro; pero también proporcionaba estabilidad y paz social, ayudaba a los negocios y daba credibilidad al Estado. El problema fue que aquellos dos inteligentes fulanos se dejaron la realidad fuera; o sea, se lo montaron ellos solos, olvidando a los nuevos actores de la política que iban a protagonizar el futuro. Dicho de otro modo: al repartirse el chiringuito, la España oficial volvió la espalda a la España real, que venía pidiendo a gritos justicia, pan y trabajo. Por suerte para los gobernantes y la monarquía, esa España real, republicana y con motivo cabreada, estaba todavía en mantillas, tan desunida en plan cainita como solemos estarlo los españoles desde los tiempos de Viriato. Pero con pan y vino se anda el camino. A la larga, las izquierdas emergentes, las reales, iban a contar con un aliado objetivo: la Iglesia católica, que fiel a sí misma, cerrada a cuanto oliera a progreso, a educación pública, a sufragio universal, a libertad de culto, a divorcio, a liberar a las familias de la dictadura del púlpito y el confesonario, se oponía a toda reforma como gato panza arriba. Eso iba a encabronar mucho el paisaje, atizando un feroz anticlericalismo y acumulando cuentas que a lo largo del siguiente medio siglo iban a saldarse de manera trágica.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... ana-lviii/

-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LIX)
Alfonso XII palmó joven y de tuberculosis. Demasiado pronto. Tuvo el tiempo justo para hacerle un cachorrillo a su segunda esposa, María Cristina de Ausburgo, antes de decir adiós, muchachos. Se murió con sólo 28 tacos de almanaque dejando detrás a una regente viuda y preñada, a Cánovas y Sagasta alternándose en el poder con su choteo parlamentario de compadres de negocio, y a una España de injusticia social, alejada de la vida pública y todavía débilmente nacionalizada, muy por debajo de un nivel educativo digno, sometida a las tensiones impuestas por un Ejército hecho a decidir según su arrogante voluntad, una oligarquía económica que iba a lo suyo y una Iglesia católica acostumbrada a mojar en todas las salsas, controlando vidas, conciencias y educación escolar desde púlpitos y confesonarios. El Estado, incapaz de mantener un sistema decente de enseñanza nacional -de ahí la frase «pasa más hambre que un maestro de escuela»-, dejaba en manos de la Iglesia una gran parte de la educación, con los resultados que eran de esperar. No era cosa, ojo, de formar buenos ciudadanos, sino buenos católicos. Dios por encima del césar. Y así, entre flores a María y rosarios vespertinos, a buena parte de los niños españoles que tenían la suerte de poder acceder a una educación se les iba la pólvora en salvas, muy lejos de los principios de democracia, libertad y dignidad nacional que habían echado sus débiles raíces en el liberalismo del Cádiz de La Pepa. De ese modo, tacita a tacita de cicuta trasegada con desoladora irresponsabilidad, los españoles («Son españoles los que no pueden ser otra cosa», había bromeado Cánovas con muy mala sombra) volvíamos a quedarnos atrás respecto a la Europa que avanzaba hacia la modernidad. Incapaces, sobre todo, de utilizar nuestra variada y espectacular historia, los hechos y lecciones del pasado, para articular en torno a ellos palabras tan necesarias en esa época como formación patriótica, socialización política e integración nacional. Nuestro patriotismo -si podemos llamarlo de esa manera-, tanto el general como el particular de cada patria chica, resultaba populachero y barato, tan elemental como el mecanismo de un sonajero. Estaba hecho de folklore y sentimientos, no de razón; y era manipulable, por tanto, por cualquier espabilado. Por cualquier sinvergüenza con talento, labia o recursos. A eso hay que añadir una prensa a veces seria, aunque más a menudo partidista e irresponsable. Al otro lado del tapete, sin embargo, había buenas bazas. Una sociedad burguesa bullía, viva. La pintura histórica se había puesto de moda, y la literatura penetraba en muchos hogares mediante novelas nacionales o traducidas que se convertían en verdaderos best-sellers. Incluso se había empezado a editar la monumental Biblioteca de Autores Españoles. Había avidez de lectura, de instrucción y de memoria. De conocimientos. Los obreros -algunos de ellos- leían cada vez más, y pronto se iba a notar. Sin embargo, eso no era suficiente. Faltaba ánimo general, faltaba sentido común colectivo. Faltaban, sobre todo, cultura y educación. Faltaba política previsora y decente a medio y largo plazo. Como muestra elocuente de esa desidia y ausencia de voluntad podemos recordar, por ejemplo, que mientras en las escuelas francesas se leía obligatoriamente el patriótico libro Le tour de France par deux enfants (1877) y en Italia la deliciosa Cuore de Edmundo d´Amicis (1886), el concurso convocado (1921) en España para elaborar un Libro de la Patria destinado a los escolares quedó desierto. Contra toda esa apatía, sin embargo, se alzaron voces inteligentes defendiendo nuevos métodos educativos de carácter liberal para formar generaciones de ciudadanos españoles cultos y responsables. La clave, según estos intelectuales, era que nunca habría mejoras económicas en España sin una mejora previa de la educación. Dicho en corto, que de nada vale una urna si el que mete el voto en ella es analfabeto, y que con mulas de varas, ovejas pasivas o cerdos satisfechos en lugar de ciudadanos, no hay quien saque un país adelante. Todos esos esfuerzos realizados por intelectuales honrados, que fueron diversos y complejos, iban a prolongarse durante la regencia de María Cristina, el reinado de Alfonso XIII y la Segunda República hasta la tragedia de 1936-39. Y buena parte de esos mismos intelectuales acabaría pagándolo, a la larga, con el exilio, con la prisión o con la vida. La vieja y turbia España, pródiga en rencores, nunca olvida sus ajustes de cuentas. Pero no adelantemos tragedias, pues hasta ésas quedaban otras, y no pocas, por materializarse todavía.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... spana-lix/
Alfonso XII palmó joven y de tuberculosis. Demasiado pronto. Tuvo el tiempo justo para hacerle un cachorrillo a su segunda esposa, María Cristina de Ausburgo, antes de decir adiós, muchachos. Se murió con sólo 28 tacos de almanaque dejando detrás a una regente viuda y preñada, a Cánovas y Sagasta alternándose en el poder con su choteo parlamentario de compadres de negocio, y a una España de injusticia social, alejada de la vida pública y todavía débilmente nacionalizada, muy por debajo de un nivel educativo digno, sometida a las tensiones impuestas por un Ejército hecho a decidir según su arrogante voluntad, una oligarquía económica que iba a lo suyo y una Iglesia católica acostumbrada a mojar en todas las salsas, controlando vidas, conciencias y educación escolar desde púlpitos y confesonarios. El Estado, incapaz de mantener un sistema decente de enseñanza nacional -de ahí la frase «pasa más hambre que un maestro de escuela»-, dejaba en manos de la Iglesia una gran parte de la educación, con los resultados que eran de esperar. No era cosa, ojo, de formar buenos ciudadanos, sino buenos católicos. Dios por encima del césar. Y así, entre flores a María y rosarios vespertinos, a buena parte de los niños españoles que tenían la suerte de poder acceder a una educación se les iba la pólvora en salvas, muy lejos de los principios de democracia, libertad y dignidad nacional que habían echado sus débiles raíces en el liberalismo del Cádiz de La Pepa. De ese modo, tacita a tacita de cicuta trasegada con desoladora irresponsabilidad, los españoles («Son españoles los que no pueden ser otra cosa», había bromeado Cánovas con muy mala sombra) volvíamos a quedarnos atrás respecto a la Europa que avanzaba hacia la modernidad. Incapaces, sobre todo, de utilizar nuestra variada y espectacular historia, los hechos y lecciones del pasado, para articular en torno a ellos palabras tan necesarias en esa época como formación patriótica, socialización política e integración nacional. Nuestro patriotismo -si podemos llamarlo de esa manera-, tanto el general como el particular de cada patria chica, resultaba populachero y barato, tan elemental como el mecanismo de un sonajero. Estaba hecho de folklore y sentimientos, no de razón; y era manipulable, por tanto, por cualquier espabilado. Por cualquier sinvergüenza con talento, labia o recursos. A eso hay que añadir una prensa a veces seria, aunque más a menudo partidista e irresponsable. Al otro lado del tapete, sin embargo, había buenas bazas. Una sociedad burguesa bullía, viva. La pintura histórica se había puesto de moda, y la literatura penetraba en muchos hogares mediante novelas nacionales o traducidas que se convertían en verdaderos best-sellers. Incluso se había empezado a editar la monumental Biblioteca de Autores Españoles. Había avidez de lectura, de instrucción y de memoria. De conocimientos. Los obreros -algunos de ellos- leían cada vez más, y pronto se iba a notar. Sin embargo, eso no era suficiente. Faltaba ánimo general, faltaba sentido común colectivo. Faltaban, sobre todo, cultura y educación. Faltaba política previsora y decente a medio y largo plazo. Como muestra elocuente de esa desidia y ausencia de voluntad podemos recordar, por ejemplo, que mientras en las escuelas francesas se leía obligatoriamente el patriótico libro Le tour de France par deux enfants (1877) y en Italia la deliciosa Cuore de Edmundo d´Amicis (1886), el concurso convocado (1921) en España para elaborar un Libro de la Patria destinado a los escolares quedó desierto. Contra toda esa apatía, sin embargo, se alzaron voces inteligentes defendiendo nuevos métodos educativos de carácter liberal para formar generaciones de ciudadanos españoles cultos y responsables. La clave, según estos intelectuales, era que nunca habría mejoras económicas en España sin una mejora previa de la educación. Dicho en corto, que de nada vale una urna si el que mete el voto en ella es analfabeto, y que con mulas de varas, ovejas pasivas o cerdos satisfechos en lugar de ciudadanos, no hay quien saque un país adelante. Todos esos esfuerzos realizados por intelectuales honrados, que fueron diversos y complejos, iban a prolongarse durante la regencia de María Cristina, el reinado de Alfonso XIII y la Segunda República hasta la tragedia de 1936-39. Y buena parte de esos mismos intelectuales acabaría pagándolo, a la larga, con el exilio, con la prisión o con la vida. La vieja y turbia España, pródiga en rencores, nunca olvida sus ajustes de cuentas. Pero no adelantemos tragedias, pues hasta ésas quedaban otras, y no pocas, por materializarse todavía.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... spana-lix/

-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LX)
Y así llegamos, señoras y señores, al año del desastre. A 1898, cuando la España que desde el año 1500 había tenido al mundo agarrado por las pelotas, después de un siglo y pico creciendo y casi tres encogiendo como ropa de mala calidad muy lavada, quedó reducida a casi lo que es ahora. Le dieron -nos dieron- la puntilla las guerras de Cuba y Filipinas. En el interior, con Alfonso XII niño y su madre reina regente, las nubes negras se iban acumulado despacio, porque a los obreros y campesinos españoles, individualistas como la madre que los parió, no les iba mucho la organización socialista -o pronto, la comunista- y preferían hacerse anarquistas, con lo que cada cual se lo montaba aparte. Eso iba de dulce a los poderes establecidos, que seguían toreando al personal por los dos pitones. Pero lo de Cuba y Filipinas acabaría removiendo el paisaje. En Cuba, de nuevo insurrecta, donde miles de españoles mantenían con la metrópoli lazos comerciales y familiares, la represión estaba siendo bestial, muy bien resumida por el general Weyler, que era bajito y con muy mala leche: «¿Que he fusilado a muchos prisioneros? Es verdad, pero no como prisioneros de guerra sino como incendiarios y asesinos». Eso avivaba la hoguera y tenía mal arreglo, en primer lugar porque los Estados Unidos, que ya estaban en forma, querían zamparse el Caribe español. Y en segundo, porque las voces sensatas que pedían un estatus razonable para Cuba se veían ahogadas por la estupidez, la corrupción, la intransigencia, los intereses comerciales de la alta burguesía -catalana en parte- con negocios cubanos, y por el patrioterismo barato de una prensa vendida e irresponsable. El resultado es conocido de sobra: una guerra cruel que no se podía ganar (los hijos de los ricos podían librarse pagando para que un desgraciado fuera por ellos), la intervención de Estados Unidos, y nuestra escuadra, al mando del almirante Cervera, bloqueada en Santiago de Cuba. De Madrid llegó la orden disparatada de salir y pelear a toda costa por el honor de España -una España que aquel domingo se fue a los toros-; y los marinos españoles, aun sabiendo que los iban a descuartizar, cumplieron las órdenes como un siglo antes en Trafalgar, y fueron saliendo uno tras otro, pobres infelices en barcos de madera, para ser aniquilados por los acorazados yanquis, a los que no podían oponer fuerza suficiente -el Cristóbal Colón ni siquiera tenía montada la artillería-, pero sí la bendición que envió por telégrafo el arzobispo de Madrid-Alcalá: «Que Santiago, San Telmo y San Raimundo vayan delante y os hagan invulnerables a las balas del enemigo». A eso se unieron, claro, los políticos y la prensa. «Las escuadras son para combatir», ladraba Romero Robledo en las Cortes, mientras a los partidarios de negociar, como el ministro Moret, les montaban escraches en la puerta de sus casas. Pocas veces en la historia de España hubo tanto valor por una parte y tanta infamia por la otra. Después de aquello, abandonada por las grandes potencias porque no pintábamos un carajo, España cedió Cuba, Puerto Rico -donde los puertorriqueños habían combatido junto a los españoles- y las Filipinas, y al año siguiente se vio obligada a vender a Alemania los archipiélagos de Carolina y Palaos, en el Pacífico. En Filipinas, por cierto («Una colonia gobernada por frailes y militares», la describe el historiador Ramón Villares), había pasado más o menos lo de Cuba: una insurrección combatida con violencia y crueldad, la intervención norteamericana, la escuadra del Pacífico destruida por los americanos en la bahía de Cavite, y unos combates terrestres donde, como en la manigua cubana, los pobres soldaditos españoles, sin medios militares, enfermos, mal alimentados y a miles de kilómetros de su patria, lucharon con el valor habitual de los buenos y fieles soldados hasta que ya no pudieron más -mi abuelo me contaba el espectáculo de los barcos que traían de Ultramar a aquellos espectros escuálidos, heridos y enfermos-. Y algunos, incluso, pelearon más allá de lo humano. Porque en Baler, un pueblecito filipino aislado al que no llegó noticia de la paz, un grupo de ellos, los últimos de Filipinas, aislados y sin noticias, siguieron luchando un año más, creyendo que la guerra continuaba, y costó mucho convencerlos de que todo había acabado. Y como españolísimo colofón de esta historia, diremos que a uno de aquellos héroes, el último o penúltimo que quedaba vivo, un grupo de milicianos o falangistas, da igual quiénes, lo sacaron de su casa en 1936 y lo fusilaron mientras el pobre anciano les mostraba sus viejas e inútiles medallas.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... espana-lx/
Y así llegamos, señoras y señores, al año del desastre. A 1898, cuando la España que desde el año 1500 había tenido al mundo agarrado por las pelotas, después de un siglo y pico creciendo y casi tres encogiendo como ropa de mala calidad muy lavada, quedó reducida a casi lo que es ahora. Le dieron -nos dieron- la puntilla las guerras de Cuba y Filipinas. En el interior, con Alfonso XII niño y su madre reina regente, las nubes negras se iban acumulado despacio, porque a los obreros y campesinos españoles, individualistas como la madre que los parió, no les iba mucho la organización socialista -o pronto, la comunista- y preferían hacerse anarquistas, con lo que cada cual se lo montaba aparte. Eso iba de dulce a los poderes establecidos, que seguían toreando al personal por los dos pitones. Pero lo de Cuba y Filipinas acabaría removiendo el paisaje. En Cuba, de nuevo insurrecta, donde miles de españoles mantenían con la metrópoli lazos comerciales y familiares, la represión estaba siendo bestial, muy bien resumida por el general Weyler, que era bajito y con muy mala leche: «¿Que he fusilado a muchos prisioneros? Es verdad, pero no como prisioneros de guerra sino como incendiarios y asesinos». Eso avivaba la hoguera y tenía mal arreglo, en primer lugar porque los Estados Unidos, que ya estaban en forma, querían zamparse el Caribe español. Y en segundo, porque las voces sensatas que pedían un estatus razonable para Cuba se veían ahogadas por la estupidez, la corrupción, la intransigencia, los intereses comerciales de la alta burguesía -catalana en parte- con negocios cubanos, y por el patrioterismo barato de una prensa vendida e irresponsable. El resultado es conocido de sobra: una guerra cruel que no se podía ganar (los hijos de los ricos podían librarse pagando para que un desgraciado fuera por ellos), la intervención de Estados Unidos, y nuestra escuadra, al mando del almirante Cervera, bloqueada en Santiago de Cuba. De Madrid llegó la orden disparatada de salir y pelear a toda costa por el honor de España -una España que aquel domingo se fue a los toros-; y los marinos españoles, aun sabiendo que los iban a descuartizar, cumplieron las órdenes como un siglo antes en Trafalgar, y fueron saliendo uno tras otro, pobres infelices en barcos de madera, para ser aniquilados por los acorazados yanquis, a los que no podían oponer fuerza suficiente -el Cristóbal Colón ni siquiera tenía montada la artillería-, pero sí la bendición que envió por telégrafo el arzobispo de Madrid-Alcalá: «Que Santiago, San Telmo y San Raimundo vayan delante y os hagan invulnerables a las balas del enemigo». A eso se unieron, claro, los políticos y la prensa. «Las escuadras son para combatir», ladraba Romero Robledo en las Cortes, mientras a los partidarios de negociar, como el ministro Moret, les montaban escraches en la puerta de sus casas. Pocas veces en la historia de España hubo tanto valor por una parte y tanta infamia por la otra. Después de aquello, abandonada por las grandes potencias porque no pintábamos un carajo, España cedió Cuba, Puerto Rico -donde los puertorriqueños habían combatido junto a los españoles- y las Filipinas, y al año siguiente se vio obligada a vender a Alemania los archipiélagos de Carolina y Palaos, en el Pacífico. En Filipinas, por cierto («Una colonia gobernada por frailes y militares», la describe el historiador Ramón Villares), había pasado más o menos lo de Cuba: una insurrección combatida con violencia y crueldad, la intervención norteamericana, la escuadra del Pacífico destruida por los americanos en la bahía de Cavite, y unos combates terrestres donde, como en la manigua cubana, los pobres soldaditos españoles, sin medios militares, enfermos, mal alimentados y a miles de kilómetros de su patria, lucharon con el valor habitual de los buenos y fieles soldados hasta que ya no pudieron más -mi abuelo me contaba el espectáculo de los barcos que traían de Ultramar a aquellos espectros escuálidos, heridos y enfermos-. Y algunos, incluso, pelearon más allá de lo humano. Porque en Baler, un pueblecito filipino aislado al que no llegó noticia de la paz, un grupo de ellos, los últimos de Filipinas, aislados y sin noticias, siguieron luchando un año más, creyendo que la guerra continuaba, y costó mucho convencerlos de que todo había acabado. Y como españolísimo colofón de esta historia, diremos que a uno de aquellos héroes, el último o penúltimo que quedaba vivo, un grupo de milicianos o falangistas, da igual quiénes, lo sacaron de su casa en 1936 y lo fusilaron mientras el pobre anciano les mostraba sus viejas e inútiles medallas.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... espana-lx/

-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LXI)
Y de esa triste manera, señoras y caballeros, después de perder Cuba, Filipinas, Puerto Rico y hasta la vergüenza, reducida a lo peninsular y a un par de trocitos de África, ninguneada por las grandes potencias que un par de siglos antes todavía le llevaban el botijo, España entró en un siglo XX que iba a ser tela marinera. El hijo de la reina María Cristina dejó de ser Alfonsito para convertirse en Alfonso XIII. Pero tampoco ahí tuvimos suerte, porque no era hombre adecuado para los tiempos turbulentos que estaban por venir. Alfonso era un chico campechano -cosa de familia, desde su abuela Isabel hasta su nieto Juan Carlos- y un patriota que amaba sinceramente a España. El problema, o uno de ellos, era que tenía poca personalidad para lidiar en esta complicada plaza. Como dice el escritor Juan Eslava Galán, «tenía gustos de señorito»: coches, caballos, lujo social refinado y mujeres guapas, con las que tuvo unos cuantos hijos ilegítimos. Pero en lo de gobernar con mesura y prudencia no anduvo tan vigoroso como en el catre. Lo coronaron en 1902, justo cuando ya se iba al carajo el sistema de turnos por el que habían estado gobernando liberales y conservadores. Iban a sucederse treinta y dos gobiernos en veinte años. Había nuevos partidos, nuevas ambiciones, nuevas esperanzas. Y menos resignación. El mundo era más complejo, el campo arruinado y hambriento seguía en manos de terratenientes y caciques, y en las ciudades las masas proletarias apoyaban cada vez más a los partidos de izquierda. Resumiendo mucho la cosa: los republicanos crecían, y los problemas del Estado -lo mismo les suena a ustedes el detalle- alentaban el oportunismo político, cuando no secesionista, de nacionalistas catalanes y vascos, conscientes de que el negocio de ser español ya no daba los mismos beneficios que antes. A nivel proletario, los anarquistas sobre todo, de los que España era fértil en duros y puros, tenían prisa, desesperación y unos cojones como los del caballo de Espartero. Uno, italiano, ya se había cepillado a Cánovas en 1897. Así que, para desayunarse, otro llamado Mateo Morral le regaló al joven rey, el día mismo de su boda, una bomba que hizo una matanza en mitad del cortejo, en la calle Mayor de Madrid. En las siguientes tres décadas, sus colegas dejarían una huella profunda en la vida española, entre otras cosas porque le dieron matarile a los políticos Dato y Canalejas (a este último mirando el escaparate de una librería, cosa que en un político actual sería casi imposible), y además de intentar que palmara el rey estuvieron a punto de conseguirlo con Maura y con el dictador Primo de Rivera. Después, descerebrados como eran esos chavales, contribuirían mucho a cargarse la Segunda República; pero no adelantemos acontecimientos. De momento, a principios de siglo, lo que hacían los anarcas, o lo pretendían, era ponerlo todo patas arriba, seguros de que el sistema estaba podrido y de que el único remedio era dinamitarlo hasta los cimientos. Y bueno. Tuvieran o no razón, el caso es que protagonizaron muchas primeras páginas de periódicos, con asesinatos y bombas por aquí y por allá, incluida una que le soltaron en el Liceo de Barcelona a la flor y la nata de la burguesía millonetis local, que dejó el patio de butacas como el mostrador de una carnicería. Pero lo que los puso de verdad en el candelero internacional fue la Semana Trágica, también en Barcelona. En Marruecos -del que hablaremos otro día- se había liado un notorio pifostio; y como de costumbre, a la guerra iban los hijos de los pobres, mientras los otros se las arreglaban, pagando a infelices, para quedarse en casa. Un embarque de tropas, con unas pías damas católicas que fueron al puerto a repartir escapularios y medallas de santos, terminó en estallido revolucionario que puso la ciudad en llamas, con quema de conventos incluida, combates callejeros y represión sangrienta. El Gobierno necesitaba que alguien se comiera el marrón, así que echó la culpa al líder anarquista Francisco Ferrer Guardia, que como se decía entonces fue pasado por las armas. Aquello suscitó un revuelo de protestas de la izquierda internacional. Eso hizo caer al gobierno conservador y dio paso a uno liberal que hizo lo que pudo; pero aquello reventaba por todas las costuras, hasta el punto de que el jefe de ese gobierno liberal fue el mismo Canalejas al que un anarquista le pegaría un tiro cuando miraba libros. Lo encontraban blando. Y así, poquito a poco y cada vez con paso más rápido, nos íbamos acercando a 1936. Pero aún quedaban muchas cosas por ocurrir y mucha sangre por derramar. Así que permanezcan ustedes atentos a la pantalla.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... spana-lxi/
Y de esa triste manera, señoras y caballeros, después de perder Cuba, Filipinas, Puerto Rico y hasta la vergüenza, reducida a lo peninsular y a un par de trocitos de África, ninguneada por las grandes potencias que un par de siglos antes todavía le llevaban el botijo, España entró en un siglo XX que iba a ser tela marinera. El hijo de la reina María Cristina dejó de ser Alfonsito para convertirse en Alfonso XIII. Pero tampoco ahí tuvimos suerte, porque no era hombre adecuado para los tiempos turbulentos que estaban por venir. Alfonso era un chico campechano -cosa de familia, desde su abuela Isabel hasta su nieto Juan Carlos- y un patriota que amaba sinceramente a España. El problema, o uno de ellos, era que tenía poca personalidad para lidiar en esta complicada plaza. Como dice el escritor Juan Eslava Galán, «tenía gustos de señorito»: coches, caballos, lujo social refinado y mujeres guapas, con las que tuvo unos cuantos hijos ilegítimos. Pero en lo de gobernar con mesura y prudencia no anduvo tan vigoroso como en el catre. Lo coronaron en 1902, justo cuando ya se iba al carajo el sistema de turnos por el que habían estado gobernando liberales y conservadores. Iban a sucederse treinta y dos gobiernos en veinte años. Había nuevos partidos, nuevas ambiciones, nuevas esperanzas. Y menos resignación. El mundo era más complejo, el campo arruinado y hambriento seguía en manos de terratenientes y caciques, y en las ciudades las masas proletarias apoyaban cada vez más a los partidos de izquierda. Resumiendo mucho la cosa: los republicanos crecían, y los problemas del Estado -lo mismo les suena a ustedes el detalle- alentaban el oportunismo político, cuando no secesionista, de nacionalistas catalanes y vascos, conscientes de que el negocio de ser español ya no daba los mismos beneficios que antes. A nivel proletario, los anarquistas sobre todo, de los que España era fértil en duros y puros, tenían prisa, desesperación y unos cojones como los del caballo de Espartero. Uno, italiano, ya se había cepillado a Cánovas en 1897. Así que, para desayunarse, otro llamado Mateo Morral le regaló al joven rey, el día mismo de su boda, una bomba que hizo una matanza en mitad del cortejo, en la calle Mayor de Madrid. En las siguientes tres décadas, sus colegas dejarían una huella profunda en la vida española, entre otras cosas porque le dieron matarile a los políticos Dato y Canalejas (a este último mirando el escaparate de una librería, cosa que en un político actual sería casi imposible), y además de intentar que palmara el rey estuvieron a punto de conseguirlo con Maura y con el dictador Primo de Rivera. Después, descerebrados como eran esos chavales, contribuirían mucho a cargarse la Segunda República; pero no adelantemos acontecimientos. De momento, a principios de siglo, lo que hacían los anarcas, o lo pretendían, era ponerlo todo patas arriba, seguros de que el sistema estaba podrido y de que el único remedio era dinamitarlo hasta los cimientos. Y bueno. Tuvieran o no razón, el caso es que protagonizaron muchas primeras páginas de periódicos, con asesinatos y bombas por aquí y por allá, incluida una que le soltaron en el Liceo de Barcelona a la flor y la nata de la burguesía millonetis local, que dejó el patio de butacas como el mostrador de una carnicería. Pero lo que los puso de verdad en el candelero internacional fue la Semana Trágica, también en Barcelona. En Marruecos -del que hablaremos otro día- se había liado un notorio pifostio; y como de costumbre, a la guerra iban los hijos de los pobres, mientras los otros se las arreglaban, pagando a infelices, para quedarse en casa. Un embarque de tropas, con unas pías damas católicas que fueron al puerto a repartir escapularios y medallas de santos, terminó en estallido revolucionario que puso la ciudad en llamas, con quema de conventos incluida, combates callejeros y represión sangrienta. El Gobierno necesitaba que alguien se comiera el marrón, así que echó la culpa al líder anarquista Francisco Ferrer Guardia, que como se decía entonces fue pasado por las armas. Aquello suscitó un revuelo de protestas de la izquierda internacional. Eso hizo caer al gobierno conservador y dio paso a uno liberal que hizo lo que pudo; pero aquello reventaba por todas las costuras, hasta el punto de que el jefe de ese gobierno liberal fue el mismo Canalejas al que un anarquista le pegaría un tiro cuando miraba libros. Lo encontraban blando. Y así, poquito a poco y cada vez con paso más rápido, nos íbamos acercando a 1936. Pero aún quedaban muchas cosas por ocurrir y mucha sangre por derramar. Así que permanezcan ustedes atentos a la pantalla.
[Continuará].
http://www.perezreverte.com/articulo/pa ... spana-lxi/

-
Johny
- Triumphero novato
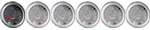
- Mensajes: 22
- Registrado: 06 Abr 2015, 21:44
- 9
- Moto:: Speed Triple 2011
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
- Minimoto
- COLABORADOR

- Mensajes: 32183
- Registrado: 16 Sep 2009, 14:20
- 15
- Moto:: Sprint ST
- Has vote: 7 times
- Been voted: 50 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
A veces se hace un poco difícil, pero lo cuenta casi como te lo contaría un cualquiera sabiendo del tema tomando un café una tarde de invierno. Eso sí, políticamente incorrecto, cosa que se agradece.
Además, según la lectura que yo hago, deduzco que este país podría ser la leche pero como siempre, a chapuceros e intereses personales no nos gana nadie, y lo que pasa ahora no es más que la historia.
Además, según la lectura que yo hago, deduzco que este país podría ser la leche pero como siempre, a chapuceros e intereses personales no nos gana nadie, y lo que pasa ahora no es más que la historia.

-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LXII)
Ahora hay que hablar de Marruecos, que ya va siendo hora; porque si algo pesó en la política y la sociedad españolas de principios del siglo XX fue la cuestión marroquí. La guerra de África, como se la iba llamando. El Magreb era nuestra vecindad natural, y los conflictos eran viejos, con raíces en la Reconquista, la piratería berberisca, las expediciones militares españolas y las plazas de soberanía situadas en la zona. Ya en 1859 había habido una guerra seria con 4.000 muertos españoles, el general Prim y sus voluntarios catalanes y vascos, y las victorias de Castillejos, Tetuán y Wad Ras. Pero los moros, sobre todo los del Rif marroquí, que eran chulos y tenían de sobra lo que hay que tener, no se dejaban trajinar por las buenas, y en 1893 se lió otro pifostio en torno a Melilla que nos costó una pila de muertos, entre ellos el general Margallo, que cascó en combate –en aquel tiempo, los generales todavía cascaban en combate–. Nueve años después, por el tratado de Fez, Francia y España se repartieron Marruecos por la cara. La cosa era que, como en Europa todo hijo de vecino andaba haciéndose un imperio colonial, España, empeñada en que la respetaran un poquito después del 98, no quería ser menos. Así que Marruecos era la única ocasión para quitarse la espina: por una parte se mantenía ocupados a los militares, que podían ponerse medallas y hacer olvidar las humillaciones y desprestigio de la pérdida de Cuba y Filipinas; por otra, participábamos junto a Inglaterra y Francia en el control del estrecho de Gibraltar; y en tercer lugar se reforzaban los negocios del rey Alfonso XIII y la oligarquía financiera con la explotación de las minas de hierro y plomo marroquí. En cuanto a la morisma de allí, pues bueno. Arumi issén, o sea. El cristiano sabe más. No se les suponía mucha energía frente a un ejército español que, aunque anticuado y corrupto hasta los galones, seguía siendo máquina militar más o menos potente, a la europea, aunque ocupáramos ahí el humillante furgón de cola. Pero salió el gorrino mal capado, porque el Rif, con gente belicosa y flamenca, cultura y lengua propias, se pasaba por el forro los pactos del sultán de Marruecos con España. Vete a mamarla a Fez, decían. En moro. Y una sucesión de levantamientos de las cabilas locales convirtió la ocupación española en una pesadilla. Primero, en 1909, fue el desastre del Barranco del Lobo, donde la estupidez política y la incompetencia militar costaron dos centenares de soldaditos muertos y medio millar de heridos. Y doce años más tarde vinieron el desastre de Annual y la llamada guerra del Rif, primero contra el cabecilla El Raisuni (al que Sean Connery encarnó muy peliculeramente en El viento y el león) y luego contra el duro de pelar Abd el Krim. Lo del Barranco del Lobo y Annual iba a resultar decisivo en la opinión pública, creando una gran desconfianza hacia los militares y un descontento nacional enorme, sobre todo entre las clases desfavorecidas que pagaban el pato. Mientras los hijos de los ricos, que antes soltaban pasta para que fuera un pobre en su lugar, pagaban ahora para quedarse en destinos seguros en la Península, al matadero iban los pobres. Y sucedía que el infeliz campesino que había dado un hijo para Cuba y otro para Marruecos, aún veía su humilde casa -cuando era suya- embargada por los terratenientes y los caciques del pueblo. Así que imaginen el ambiente. Sobre todo después de lo de Annual, que fue el colmo del disparate militar, la cobardía y la incompetencia. Sublevadas en 1921 las cabilas rifeñas, cayeron sobre los puestos españoles de Igueriben, primero, y Annual, después. Allí se dio la imprudente orden de sálvese quien pueda, y 13.000 soldados aterrorizados, sin disciplina ni preparación, sin provisiones, agua ni ayuda de ninguna clase –excepto las heroicas cargas del regimiento de caballería Alcántara, que se sacrificó para proteger la retirada–, huyeron en columna hacia Melilla, siendo masacrados por sólo 3.000 rifeños que los persiguieron ensañándose con ellos. La matanza fue espantosa. El general Silvestre, responsable del escabeche, se pegó un tiro en plena retirada, no sin antes poner a su hijo, oficial, a salvo en un automóvil. Así que lo dejó fácil: el rey que antes lo aplaudía, el gobierno y la opinión pública le echaron las culpas a él, y aquí no ha pasado nada. Dijeron. Pero sí había pasado, y mucho: miles de viudas y huérfanos reclamaban justicia. Además, esa guerra de África iba a ser larga y sangrienta, de tres años de duración, con consecuencias políticas y sociales que serían decisivas. Así que no se pierdan el próximo capítulo.
[Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia-espana-lxii/
Ahora hay que hablar de Marruecos, que ya va siendo hora; porque si algo pesó en la política y la sociedad españolas de principios del siglo XX fue la cuestión marroquí. La guerra de África, como se la iba llamando. El Magreb era nuestra vecindad natural, y los conflictos eran viejos, con raíces en la Reconquista, la piratería berberisca, las expediciones militares españolas y las plazas de soberanía situadas en la zona. Ya en 1859 había habido una guerra seria con 4.000 muertos españoles, el general Prim y sus voluntarios catalanes y vascos, y las victorias de Castillejos, Tetuán y Wad Ras. Pero los moros, sobre todo los del Rif marroquí, que eran chulos y tenían de sobra lo que hay que tener, no se dejaban trajinar por las buenas, y en 1893 se lió otro pifostio en torno a Melilla que nos costó una pila de muertos, entre ellos el general Margallo, que cascó en combate –en aquel tiempo, los generales todavía cascaban en combate–. Nueve años después, por el tratado de Fez, Francia y España se repartieron Marruecos por la cara. La cosa era que, como en Europa todo hijo de vecino andaba haciéndose un imperio colonial, España, empeñada en que la respetaran un poquito después del 98, no quería ser menos. Así que Marruecos era la única ocasión para quitarse la espina: por una parte se mantenía ocupados a los militares, que podían ponerse medallas y hacer olvidar las humillaciones y desprestigio de la pérdida de Cuba y Filipinas; por otra, participábamos junto a Inglaterra y Francia en el control del estrecho de Gibraltar; y en tercer lugar se reforzaban los negocios del rey Alfonso XIII y la oligarquía financiera con la explotación de las minas de hierro y plomo marroquí. En cuanto a la morisma de allí, pues bueno. Arumi issén, o sea. El cristiano sabe más. No se les suponía mucha energía frente a un ejército español que, aunque anticuado y corrupto hasta los galones, seguía siendo máquina militar más o menos potente, a la europea, aunque ocupáramos ahí el humillante furgón de cola. Pero salió el gorrino mal capado, porque el Rif, con gente belicosa y flamenca, cultura y lengua propias, se pasaba por el forro los pactos del sultán de Marruecos con España. Vete a mamarla a Fez, decían. En moro. Y una sucesión de levantamientos de las cabilas locales convirtió la ocupación española en una pesadilla. Primero, en 1909, fue el desastre del Barranco del Lobo, donde la estupidez política y la incompetencia militar costaron dos centenares de soldaditos muertos y medio millar de heridos. Y doce años más tarde vinieron el desastre de Annual y la llamada guerra del Rif, primero contra el cabecilla El Raisuni (al que Sean Connery encarnó muy peliculeramente en El viento y el león) y luego contra el duro de pelar Abd el Krim. Lo del Barranco del Lobo y Annual iba a resultar decisivo en la opinión pública, creando una gran desconfianza hacia los militares y un descontento nacional enorme, sobre todo entre las clases desfavorecidas que pagaban el pato. Mientras los hijos de los ricos, que antes soltaban pasta para que fuera un pobre en su lugar, pagaban ahora para quedarse en destinos seguros en la Península, al matadero iban los pobres. Y sucedía que el infeliz campesino que había dado un hijo para Cuba y otro para Marruecos, aún veía su humilde casa -cuando era suya- embargada por los terratenientes y los caciques del pueblo. Así que imaginen el ambiente. Sobre todo después de lo de Annual, que fue el colmo del disparate militar, la cobardía y la incompetencia. Sublevadas en 1921 las cabilas rifeñas, cayeron sobre los puestos españoles de Igueriben, primero, y Annual, después. Allí se dio la imprudente orden de sálvese quien pueda, y 13.000 soldados aterrorizados, sin disciplina ni preparación, sin provisiones, agua ni ayuda de ninguna clase –excepto las heroicas cargas del regimiento de caballería Alcántara, que se sacrificó para proteger la retirada–, huyeron en columna hacia Melilla, siendo masacrados por sólo 3.000 rifeños que los persiguieron ensañándose con ellos. La matanza fue espantosa. El general Silvestre, responsable del escabeche, se pegó un tiro en plena retirada, no sin antes poner a su hijo, oficial, a salvo en un automóvil. Así que lo dejó fácil: el rey que antes lo aplaudía, el gobierno y la opinión pública le echaron las culpas a él, y aquí no ha pasado nada. Dijeron. Pero sí había pasado, y mucho: miles de viudas y huérfanos reclamaban justicia. Además, esa guerra de África iba a ser larga y sangrienta, de tres años de duración, con consecuencias políticas y sociales que serían decisivas. Así que no se pierdan el próximo capítulo.
[Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia-espana-lxii/

-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LXIII)
Después del desastre de Annual, que vistió a España de luto, la guerra de reconquista de Marruecos por parte de España fue larga y sangrienta de narices. En ella se empleó por primera vez un cuerpo militar recién creado, la Legión, más conocida por el Tercio, que fue punta de lanza de la ofensiva. A diferencia de los pobres soldaditos sin instrucción y mal mandados, que los moros rifeños habían estado escabechando hasta entonces, el Tercio era una fuerza profesional, de élite, compuesta tanto por españoles -delincuentes, ex presidiarios, lo mejor de cada casa- como por voluntarios extranjeros. Gente para echarle de comer aparte, de la que se olvidaba el pasado si aceptaban matar y morir como quien se fuma un pitillo. En resumen, una máquina de guerra moderna y temible. Así que imagínenla en acción -se pagaba a duro la cabeza de cada moro rebelde muerto-, pasando factura por las matanzas de Annual y Monte Arruit. Destacó entre los jefes de esa fuerza, por cierto, un comandante gallego, joven, bajito y con voz de flauta. Esa apariencia en realidad engañaba un huevo, porque el fulano era duro y cruel que te rilas, con muy mala leche, implacable con sus hombres y con el enemigo. También, las cosas como son -ahí están los periódicos de la época y los partes militares-, era frío y con fama de valiente en el campo de batalla, donde una vez hasta le pegaron los moros un tiro en la tripa, y poco a poco ganó prestigio militar en los sucesivos combates. Un prestigio que le iba a venir de perlas diez o quince años más tarde (como han adivinado ustedes, ese comandante del Tercio se llamaba Francisco Franco). El caso es que entre él y otros, palmo a palmo, al final con ayuda de los franceses, reconquistaron el territorio perdido en Marruecos, guerra que acabó en 1927, algo después del desembarco de Alhucemas (primer desembarco aeronaval de la historia mundial, diecinueve años antes del que realizarían las tropas aliadas en Normandía). Una guerra, en fin, que costó a España casi 27.000 muertos y heridos, así como otros tantos a Marruecos, y sobre la que pueden ustedes leer a gusto, si les apetece pasar páginas, en las novelas Imán, de Ramón J. Sender, y La forja de un rebelde, de Arturo Barea. El caso es que la tragedia moruna, con sus graves consecuencias sociales, fue uno de los factores que marcaron a los españoles y contribuyeron mucho a debilitar la monarquía, que para esas horas llevaba tiempo cometiendo graves errores políticos. Como la opinión pública pedía responsabilidades apuntando al propio Alfonso XIII, que había alentado personalmente la actuación del general Silvestre, muerto en el desastre de Annual, se creó una comisión para depurar la cosa. Pero antes de que las conclusiones se debatieran en las Cortes -fue el famoso Expediente Picasso- el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado (septiembre de 1923) con el beneplácito del rey. Aquí conviene recordar que España se había mantenido neutral en la Primera Guerra Mundial, lo que permitió a las clases dirigentes forrarse de billetes el riñón haciendo negocios con los beligerantes; pero esos beneficios -minas asturianas, hierro vasco, textiles catalanes- seguían lejos del bolsillo de las clases desfavorecidas, que sólo estaban para dar sangre para la guerra de África y sudor para las fábricas y los terrones de unos campos secos y malditos de Dios. Pero los tiempos de la resignación habían pasado: las izquierdas españolas se organizaban, aunque cada una por su cuenta, como siempre. Pero no sólo aquí: Europa bullía con hervor de cambio y vapores de tormenta, y España no quedaba al margen. Crecía la protesta obrera, los sindicatos se hacían más fuertes, el pistolerismo anarquista y empresarial se enfrentaban a tiro limpio, y el nacionalismo catalán y vasco (inspirado éste ideológicamente en los escritos de un desequilibrado mental llamado Sabino Arana, que eran auténticos disparates religioso-racistas), aprovechaban para hacerse los oprimidos en plan España no nos quiere, España nos roba, etcétera, como cada vez que veían flaquear el Estado, y reclamar así más fueros y privilegios. O, dicho en corto, más impunidad y más dinero. La dictadura de Primo de Rivera intentó controlar todo eso, empezando por la liquidación de la guerra de Marruecos. La mayor parte de los historiadores coinciden en describir al fulano como un militar algo bruto, paternalista y con buena voluntad. Pero el tinglado le venía grande, y una dictadura tampoco era el método. Ni él ni Alfonso XIII estaban a la altura del desparrame mundial que suponían aquellos años 20. Eso iba a comprobarse muy pronto, con resultados terribles.
[Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia-espana-lxiii/
Después del desastre de Annual, que vistió a España de luto, la guerra de reconquista de Marruecos por parte de España fue larga y sangrienta de narices. En ella se empleó por primera vez un cuerpo militar recién creado, la Legión, más conocida por el Tercio, que fue punta de lanza de la ofensiva. A diferencia de los pobres soldaditos sin instrucción y mal mandados, que los moros rifeños habían estado escabechando hasta entonces, el Tercio era una fuerza profesional, de élite, compuesta tanto por españoles -delincuentes, ex presidiarios, lo mejor de cada casa- como por voluntarios extranjeros. Gente para echarle de comer aparte, de la que se olvidaba el pasado si aceptaban matar y morir como quien se fuma un pitillo. En resumen, una máquina de guerra moderna y temible. Así que imagínenla en acción -se pagaba a duro la cabeza de cada moro rebelde muerto-, pasando factura por las matanzas de Annual y Monte Arruit. Destacó entre los jefes de esa fuerza, por cierto, un comandante gallego, joven, bajito y con voz de flauta. Esa apariencia en realidad engañaba un huevo, porque el fulano era duro y cruel que te rilas, con muy mala leche, implacable con sus hombres y con el enemigo. También, las cosas como son -ahí están los periódicos de la época y los partes militares-, era frío y con fama de valiente en el campo de batalla, donde una vez hasta le pegaron los moros un tiro en la tripa, y poco a poco ganó prestigio militar en los sucesivos combates. Un prestigio que le iba a venir de perlas diez o quince años más tarde (como han adivinado ustedes, ese comandante del Tercio se llamaba Francisco Franco). El caso es que entre él y otros, palmo a palmo, al final con ayuda de los franceses, reconquistaron el territorio perdido en Marruecos, guerra que acabó en 1927, algo después del desembarco de Alhucemas (primer desembarco aeronaval de la historia mundial, diecinueve años antes del que realizarían las tropas aliadas en Normandía). Una guerra, en fin, que costó a España casi 27.000 muertos y heridos, así como otros tantos a Marruecos, y sobre la que pueden ustedes leer a gusto, si les apetece pasar páginas, en las novelas Imán, de Ramón J. Sender, y La forja de un rebelde, de Arturo Barea. El caso es que la tragedia moruna, con sus graves consecuencias sociales, fue uno de los factores que marcaron a los españoles y contribuyeron mucho a debilitar la monarquía, que para esas horas llevaba tiempo cometiendo graves errores políticos. Como la opinión pública pedía responsabilidades apuntando al propio Alfonso XIII, que había alentado personalmente la actuación del general Silvestre, muerto en el desastre de Annual, se creó una comisión para depurar la cosa. Pero antes de que las conclusiones se debatieran en las Cortes -fue el famoso Expediente Picasso- el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado (septiembre de 1923) con el beneplácito del rey. Aquí conviene recordar que España se había mantenido neutral en la Primera Guerra Mundial, lo que permitió a las clases dirigentes forrarse de billetes el riñón haciendo negocios con los beligerantes; pero esos beneficios -minas asturianas, hierro vasco, textiles catalanes- seguían lejos del bolsillo de las clases desfavorecidas, que sólo estaban para dar sangre para la guerra de África y sudor para las fábricas y los terrones de unos campos secos y malditos de Dios. Pero los tiempos de la resignación habían pasado: las izquierdas españolas se organizaban, aunque cada una por su cuenta, como siempre. Pero no sólo aquí: Europa bullía con hervor de cambio y vapores de tormenta, y España no quedaba al margen. Crecía la protesta obrera, los sindicatos se hacían más fuertes, el pistolerismo anarquista y empresarial se enfrentaban a tiro limpio, y el nacionalismo catalán y vasco (inspirado éste ideológicamente en los escritos de un desequilibrado mental llamado Sabino Arana, que eran auténticos disparates religioso-racistas), aprovechaban para hacerse los oprimidos en plan España no nos quiere, España nos roba, etcétera, como cada vez que veían flaquear el Estado, y reclamar así más fueros y privilegios. O, dicho en corto, más impunidad y más dinero. La dictadura de Primo de Rivera intentó controlar todo eso, empezando por la liquidación de la guerra de Marruecos. La mayor parte de los historiadores coinciden en describir al fulano como un militar algo bruto, paternalista y con buena voluntad. Pero el tinglado le venía grande, y una dictadura tampoco era el método. Ni él ni Alfonso XIII estaban a la altura del desparrame mundial que suponían aquellos años 20. Eso iba a comprobarse muy pronto, con resultados terribles.
[Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia-espana-lxiii/

-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LXIV)
Miguel Primo de Rivera, el espadón dictador, fue un hombre de buenas intenciones, métodos equivocados y mala suerte. Sobre todo, no era un político. Su programa se basaba en la ausencia de programa, excepto mantener el orden público, la monarquía y la unidad de España, que se estaba yendo al carajo por las presiones de los nacionalismos, sobre todo el catalán. Pero el dictador no carecía de sentido común. Su idea básica era crear ciudadanos españoles con sentido patriótico, educados en colegios eficaces y crear para ellos un país moderno, a tono con los tiempos. Y anduvo por ese camino, con razonable intención dentro de lo que cabe. Entre los tantos a su favor se cuentan la construcción y equipamiento de nuevas escuelas, el respeto a la huelga y los sindicatos libres, la jubilación pagada para cuatro millones de trabajadores, la jornada laboral de ocho horas –fuimos los primeros del mundo en adoptarla–, una sanidad nacional bastante potable, lazos estrechos con Hispanoamérica, las exposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla, la concesión de monopolios como teléfonos y combustibles a empresas privadas (Telefónica, Campsa), y una inversión en obras públicas, sin precedentes en nuestra historia, que modernizó de forma espectacular reservas de agua, regadíos y redes de transporte. Pero no todo era Disneylandia. La otra cara de la moneda, la mala, residía en el fondo del asunto. De una parte, la Iglesia Católica seguía mojando en todas las salsas, y muchas reformas sociales, incluidas las inevitables del paso del tiempo –cines, bailes, falda corta, mujeres que ya no se resignaban al papel sumiso de esposa y madre–, tropezaban con los púlpitos y el confesonario, desde donde seguía dirigiéndose la vida de buena parte de los españoles. La educación escolar, sobre todo, era un hueso que la mandíbula eclesiástica no soltaba. Y hasta la blasfemia –tradicional desahogo, a falta de otros, de tantos sufridos compatriotas durante siglos– era sancionada y perseguida por la policía. Por otra parte, los tiempos políticos estaban revueltos en toda Europa, donde chocaban fuerzas conservadoras y nacionalistas contra izquierdas reformadoras o revolucionarias. El bolchevismo intentaba controlar desde Rusia el tinglado, el socialismo y el anarquismo peleaban por la revolución, y el fascismo, que acababa de aparecer en Italia, era todavía un experimento nuevo, cuyas siniestras consecuencias posteriores aún no eran previsibles, que gozaba de buena imagen en no pocos ambientes. Era tentador para algunos. De todo eso España no podía quedar al margen ni harta de sopas; y la Barcelona industrial, sobre todo, siguió siendo escenario de lucha entre patronos y sindicatos, pistolerismo y violencia. Al presidente Dato, al sindicalista Salvador Seguí y al cardenal Soldevilla, entre otros, les dieron matarile en atentados que conmovieron a la opinión pública. Por otra parte, fiel a su táctica de apretar cada vez que el Estado español flojea, el nacionalismo catalán jugaba fuerte para conseguir una autonomía propia (la primera pitada al himno nacional tuvo lugar en 1925 en el campo del FC Barcelona, con el resultado inmediato –eran tiempos de menos paños calientes que ahora– del cierre temporal del estadio). El ambiente catalaúnico estaba espeso: violencia pistolera y chulería nacionalista dificultaban los acuerdos, y la posibilidad de una salida razonable, sensata, se truncó sin remedio. Por otro lado, uno de los problemas graves era que todo llegaba a la opinión pública a través de una prensa poco libre e incluso amordazada, pues la represión de Primo de Rivera se centró especialmente en intelectuales y periodistas, entre los que se daba el principal elemento crítico contra la dictadura. El régimen no tenía base social y el Parlamento era un paripé. Había multas, arrestos y destierros. Primo de Rivera odiaba a los intelectuales y éstos lo despreciaban a muerte. Las universidades, los banquetes de homenaje, los actos culturales, se convertían en protestas contra el dictador. Blasco Ibáñez, Unamuno, Ortega y Gasset, entre muchos, tomaron partido contra él. Y Alfonso XIII,el rey frívolo y señorito que había alentado la solución autoritaria, empezó a distanciarse de su mílite favorito. Demasiado tarde. El vínculo era demasiado estrecho; ya no había marcha atrás ni forma de progresar por una vía liberal; así que para cuando el rey dejó caer a Primo de Rivera, la monarquía parlamentaria estaba fiambre total. Alfonso XIII tenía en contra a todas las voces autorizadas, que no hablaban ya de convencerlo de nada, sino de echarlo a la puta calle. Delenda est monarchia, dijo Ortega y Gasset. Y a eso se dedicó el personal, pensando en una república. La verdad es que el rey lo había puesto fácil. [Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia-espana-lxiv/
Miguel Primo de Rivera, el espadón dictador, fue un hombre de buenas intenciones, métodos equivocados y mala suerte. Sobre todo, no era un político. Su programa se basaba en la ausencia de programa, excepto mantener el orden público, la monarquía y la unidad de España, que se estaba yendo al carajo por las presiones de los nacionalismos, sobre todo el catalán. Pero el dictador no carecía de sentido común. Su idea básica era crear ciudadanos españoles con sentido patriótico, educados en colegios eficaces y crear para ellos un país moderno, a tono con los tiempos. Y anduvo por ese camino, con razonable intención dentro de lo que cabe. Entre los tantos a su favor se cuentan la construcción y equipamiento de nuevas escuelas, el respeto a la huelga y los sindicatos libres, la jubilación pagada para cuatro millones de trabajadores, la jornada laboral de ocho horas –fuimos los primeros del mundo en adoptarla–, una sanidad nacional bastante potable, lazos estrechos con Hispanoamérica, las exposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla, la concesión de monopolios como teléfonos y combustibles a empresas privadas (Telefónica, Campsa), y una inversión en obras públicas, sin precedentes en nuestra historia, que modernizó de forma espectacular reservas de agua, regadíos y redes de transporte. Pero no todo era Disneylandia. La otra cara de la moneda, la mala, residía en el fondo del asunto. De una parte, la Iglesia Católica seguía mojando en todas las salsas, y muchas reformas sociales, incluidas las inevitables del paso del tiempo –cines, bailes, falda corta, mujeres que ya no se resignaban al papel sumiso de esposa y madre–, tropezaban con los púlpitos y el confesonario, desde donde seguía dirigiéndose la vida de buena parte de los españoles. La educación escolar, sobre todo, era un hueso que la mandíbula eclesiástica no soltaba. Y hasta la blasfemia –tradicional desahogo, a falta de otros, de tantos sufridos compatriotas durante siglos– era sancionada y perseguida por la policía. Por otra parte, los tiempos políticos estaban revueltos en toda Europa, donde chocaban fuerzas conservadoras y nacionalistas contra izquierdas reformadoras o revolucionarias. El bolchevismo intentaba controlar desde Rusia el tinglado, el socialismo y el anarquismo peleaban por la revolución, y el fascismo, que acababa de aparecer en Italia, era todavía un experimento nuevo, cuyas siniestras consecuencias posteriores aún no eran previsibles, que gozaba de buena imagen en no pocos ambientes. Era tentador para algunos. De todo eso España no podía quedar al margen ni harta de sopas; y la Barcelona industrial, sobre todo, siguió siendo escenario de lucha entre patronos y sindicatos, pistolerismo y violencia. Al presidente Dato, al sindicalista Salvador Seguí y al cardenal Soldevilla, entre otros, les dieron matarile en atentados que conmovieron a la opinión pública. Por otra parte, fiel a su táctica de apretar cada vez que el Estado español flojea, el nacionalismo catalán jugaba fuerte para conseguir una autonomía propia (la primera pitada al himno nacional tuvo lugar en 1925 en el campo del FC Barcelona, con el resultado inmediato –eran tiempos de menos paños calientes que ahora– del cierre temporal del estadio). El ambiente catalaúnico estaba espeso: violencia pistolera y chulería nacionalista dificultaban los acuerdos, y la posibilidad de una salida razonable, sensata, se truncó sin remedio. Por otro lado, uno de los problemas graves era que todo llegaba a la opinión pública a través de una prensa poco libre e incluso amordazada, pues la represión de Primo de Rivera se centró especialmente en intelectuales y periodistas, entre los que se daba el principal elemento crítico contra la dictadura. El régimen no tenía base social y el Parlamento era un paripé. Había multas, arrestos y destierros. Primo de Rivera odiaba a los intelectuales y éstos lo despreciaban a muerte. Las universidades, los banquetes de homenaje, los actos culturales, se convertían en protestas contra el dictador. Blasco Ibáñez, Unamuno, Ortega y Gasset, entre muchos, tomaron partido contra él. Y Alfonso XIII,el rey frívolo y señorito que había alentado la solución autoritaria, empezó a distanciarse de su mílite favorito. Demasiado tarde. El vínculo era demasiado estrecho; ya no había marcha atrás ni forma de progresar por una vía liberal; así que para cuando el rey dejó caer a Primo de Rivera, la monarquía parlamentaria estaba fiambre total. Alfonso XIII tenía en contra a todas las voces autorizadas, que no hablaban ya de convencerlo de nada, sino de echarlo a la puta calle. Delenda est monarchia, dijo Ortega y Gasset. Y a eso se dedicó el personal, pensando en una república. La verdad es que el rey lo había puesto fácil. [Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia-espana-lxiv/

-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LXV)
A Alfonso XIII, con sus torpezas e indecisiones, sus idas y venidas con tuna y bandurria a la reja de los militares y otros notables borboneos, se le pueden aplicar los versos que el gran Zorrilla había puesto en boca de don Luis Mejías, referentes a Ana de Pantoja, cuando aquél reprocha a don Juan Tenorio: «Don Juan, yo la amaba, sí / mas con lo que habéis osado / imposible la hais dejado / para vos y para mí». En lo de la medicina autoritaria vía Primo de Rivera le había salido el tiro por la culata, y su poca simpatía por el sistema de partidos se le seguía notando demasiado. Enrocada en la alta burguesía y la Iglesia católica como últimas trincheras, la España monárquica empezaba a ser inviable. Aquello no tenía marcha atrás, y además la imagen del rey no era precisamente la que los tiempos reclamaban, porque el lado frívolo del fulano hacía a menudo clamar al cielo: mucha foto en Biarritz y San Sebastián, mucho hipódromo, mucho automóvil, mucho aristócrata chupóptero cerca y mucho millonetis más cerca todavía, con algún viaje publicitario a las Hurdes, eso sí, para repartir unos duros y hacerse fotos con los parias de la tierra. Todo eso (en un paisaje donde la pugna europea entre derechas e izquierdas, entre fuerzas conservadoras y fuerzas primero descontentas y ahora revolucionarias, tensaba las cuerdas hasta partirlas), era pasearse irresponsablemente por el borde del abismo. Para más complicación, la guerra de África y la dura campaña del Rif habían creado un nuevo tipo de militar español, tan heroico en el campo de batalla como peligroso en la retaguardia, nacionalista a ultranza, proclive a la camaradería con sus iguales, duro, agresivo y con fuerte moral de combate, hecho a la violencia y a no dar cuartel al adversario. Un tipo de militar que, como consecuencia de los disparates políticos que habían dado lugar a las tragedias de Marruecos, despreciaba profundamente el sistema parlamentario y conspiraba en juntas, casinos militares y salas de banderas, y luego en la calle, contra lo que no le gustaba. En su mayor parte, esos mílites eran nacionalistas y patriotas radicales, con la diferencia de que, sobre todo tras el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera, unos se inclinaban por soluciones autoritarias conservadoras, y otros –éstos eran menos, aunque no pocos– por soluciones autoritarias desde la izquierda. Que ambas manos cuecen habas. En cualquier caso, unos y otros estaban convencidos de que la monarquía iba de cráneo y cuesta abajo; y así, el republicanismo (en contra de lo que piensan hoy muchos idiotas, siempre hubo republicanos de izquierdas y de derechas) se extendía por la rúa tanto como por los cuarteles. Por otra parte, los desafíos vasco y catalán, este último cada vez más inclinado al separatismo insurreccional, emputecían mucho el paisaje; y el oportunismo de numerosos políticos centralistas y periféricos, ávidos de pescar en río revuelto, complicaba toda solución razonable. Tampoco la Iglesia católica, con la que se tropezaba a cada paso en materia de educación escolar, emancipación de la mujer y reformas sociales –incluso el cine, los bailes y la falda corta le parecían pecaminosos–, facilitaba las cosas. Una monarquía constitucional y democrática se había vuelto imposible porque el rey mismo la había matado; y ahora, ido el dictador Primo de Rivera, Alfonso XIII recuperaba un cadáver político: el suyo. La prensa, el ateneo y la cátedra exigían un cambio serio y el fin del pasteleo. Hervían las universidades que daba gusto, los jóvenes obreros y estudiantes se afiliaban a sindicatos y organizaciones políticas y alzaban la voz, y las fuerzas más a la izquierda apuntaban a la república no ya como meta final, sino como sólo un paso más hacia el socialismo. Los partidarios del trono eran cada vez menos, e intelectuales como Ortega y Gasset, Unamuno o Marañón empezaron a dirigir fuego directo contra Alfonso XIII. Nadie se fiaba del rey. Los últimos tiempos de la monarquía fueron agónicos; ya no se pedían reformas, sino echar al monarca a la puta calle. Se organizó una conspiración militar republicana por todo lo alto, al viejo estilo del XIX; pero salió el cochino mal capado, porque antes de la fecha elegida para la sublevación, que incluía huelga general, dos capitanes exaltados, Galán y García Hernández, se adelantaron dando el cante en Jaca, por su cuenta. Fueron fusilados más pronto que deprisa –eso los convirtió en mártires populares– y el pronunciamiento se fue al carajo. Pero el pescado estaba vendido. Cuando en enero de 1931 se convocaron elecciones, todos sabían que éstas iban a ser un plebiscito sobre monarquía o república. Y que venían tiempos interesantes. [Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia-espana-lxv/
A Alfonso XIII, con sus torpezas e indecisiones, sus idas y venidas con tuna y bandurria a la reja de los militares y otros notables borboneos, se le pueden aplicar los versos que el gran Zorrilla había puesto en boca de don Luis Mejías, referentes a Ana de Pantoja, cuando aquél reprocha a don Juan Tenorio: «Don Juan, yo la amaba, sí / mas con lo que habéis osado / imposible la hais dejado / para vos y para mí». En lo de la medicina autoritaria vía Primo de Rivera le había salido el tiro por la culata, y su poca simpatía por el sistema de partidos se le seguía notando demasiado. Enrocada en la alta burguesía y la Iglesia católica como últimas trincheras, la España monárquica empezaba a ser inviable. Aquello no tenía marcha atrás, y además la imagen del rey no era precisamente la que los tiempos reclamaban, porque el lado frívolo del fulano hacía a menudo clamar al cielo: mucha foto en Biarritz y San Sebastián, mucho hipódromo, mucho automóvil, mucho aristócrata chupóptero cerca y mucho millonetis más cerca todavía, con algún viaje publicitario a las Hurdes, eso sí, para repartir unos duros y hacerse fotos con los parias de la tierra. Todo eso (en un paisaje donde la pugna europea entre derechas e izquierdas, entre fuerzas conservadoras y fuerzas primero descontentas y ahora revolucionarias, tensaba las cuerdas hasta partirlas), era pasearse irresponsablemente por el borde del abismo. Para más complicación, la guerra de África y la dura campaña del Rif habían creado un nuevo tipo de militar español, tan heroico en el campo de batalla como peligroso en la retaguardia, nacionalista a ultranza, proclive a la camaradería con sus iguales, duro, agresivo y con fuerte moral de combate, hecho a la violencia y a no dar cuartel al adversario. Un tipo de militar que, como consecuencia de los disparates políticos que habían dado lugar a las tragedias de Marruecos, despreciaba profundamente el sistema parlamentario y conspiraba en juntas, casinos militares y salas de banderas, y luego en la calle, contra lo que no le gustaba. En su mayor parte, esos mílites eran nacionalistas y patriotas radicales, con la diferencia de que, sobre todo tras el fracaso de la dictadura de Primo de Rivera, unos se inclinaban por soluciones autoritarias conservadoras, y otros –éstos eran menos, aunque no pocos– por soluciones autoritarias desde la izquierda. Que ambas manos cuecen habas. En cualquier caso, unos y otros estaban convencidos de que la monarquía iba de cráneo y cuesta abajo; y así, el republicanismo (en contra de lo que piensan hoy muchos idiotas, siempre hubo republicanos de izquierdas y de derechas) se extendía por la rúa tanto como por los cuarteles. Por otra parte, los desafíos vasco y catalán, este último cada vez más inclinado al separatismo insurreccional, emputecían mucho el paisaje; y el oportunismo de numerosos políticos centralistas y periféricos, ávidos de pescar en río revuelto, complicaba toda solución razonable. Tampoco la Iglesia católica, con la que se tropezaba a cada paso en materia de educación escolar, emancipación de la mujer y reformas sociales –incluso el cine, los bailes y la falda corta le parecían pecaminosos–, facilitaba las cosas. Una monarquía constitucional y democrática se había vuelto imposible porque el rey mismo la había matado; y ahora, ido el dictador Primo de Rivera, Alfonso XIII recuperaba un cadáver político: el suyo. La prensa, el ateneo y la cátedra exigían un cambio serio y el fin del pasteleo. Hervían las universidades que daba gusto, los jóvenes obreros y estudiantes se afiliaban a sindicatos y organizaciones políticas y alzaban la voz, y las fuerzas más a la izquierda apuntaban a la república no ya como meta final, sino como sólo un paso más hacia el socialismo. Los partidarios del trono eran cada vez menos, e intelectuales como Ortega y Gasset, Unamuno o Marañón empezaron a dirigir fuego directo contra Alfonso XIII. Nadie se fiaba del rey. Los últimos tiempos de la monarquía fueron agónicos; ya no se pedían reformas, sino echar al monarca a la puta calle. Se organizó una conspiración militar republicana por todo lo alto, al viejo estilo del XIX; pero salió el cochino mal capado, porque antes de la fecha elegida para la sublevación, que incluía huelga general, dos capitanes exaltados, Galán y García Hernández, se adelantaron dando el cante en Jaca, por su cuenta. Fueron fusilados más pronto que deprisa –eso los convirtió en mártires populares– y el pronunciamiento se fue al carajo. Pero el pescado estaba vendido. Cuando en enero de 1931 se convocaron elecciones, todos sabían que éstas iban a ser un plebiscito sobre monarquía o república. Y que venían tiempos interesantes. [Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia-espana-lxv/

-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LXVI)
Alfonso XIII sólo sobrevivió, como rey, un año y tres meses a la caída del dictador Primo de Rivera, a quien había ligado su suerte, primero, y dejado luego tirado como una colilla. Abandonado por los monárquicos, despreciado por los militares, violentamente atacado por una izquierda a la que sobraban motivos para atacar, las elecciones de 1931 le dieron la puntilla al rey y a la monarquía. Las había precedido una buena racha de desórdenes políticos y callejeros. De una parte, los movimientos de izquierdas, socialistas y anarquistas, apretaban fuerte, con banderas tricolores ondeando en sus mítines, convencidos de que esa vez sí se llevaban el gato al agua. Al otro lado del asunto, la derecha se partía en dos: una liberal, más democrática, de carácter republicano, y otra ultramontana, enrocada en la monarquía y la Iglesia católica como bastiones de la civilización cristiana, de contención ante la feroz galopada comunista, aquel fantasma que recorría Europa y estaba poniendo buena parte del mundo patas arriba. El caso es que, en las elecciones municipales del 12 de abril, en 42 de 45 ciudades importantes arrasó la coalición republicano-socialista. Lo urbano se había pronunciado sin paños calientes por la República, o sea, porque Alfonso XIII se fuera a tomar viento. Los votos del ámbito rural, sin embargo, salieron favorables a las listas monárquicas; pero las izquierdas sostenían, no sin razón, que ese voto estaba en mano de los caciques locales y, por tanto, era manipulado. El caso es que, antes de que acabara el recuento, la peña se adelantó echándose a la calle, sobre todo en Madrid, a celebrar la caída del rey. A esas alturas, el monarca no podía contar ya ni con el ejército. Estaba indefenso. Y, como ocurrió siempre (y sigue ocurriendo en esa clase de situaciones, que es lo bonito y lo ameno que tenemos aquí), los portadores de botijo palaciegos que hasta ayer habían sido fieles monárquicos descubrieron de pronto, al mirarse al espejo, que toda la vida habían sido republicanos hasta las cachas, oiga, por favor, demócratas de toda la vida, por quién me toma usted. Y los cubos de basura y los tenderetes del Rastro madrileño se llenaron, de la noche a la mañana, de retratos de su majestad Alfonso XIII a caballo, a pie, en coche, de militar, de paisano, de jinete de polo, con clavel en la solapa y con entorchados de almirante de la mar océana. Y todas las señoras en las que había pernoctado su majestad, que a esas alturas eran unas cuantas, lo mismo aristócratas que bataclanas –el hombre nos había salido muy aficionado al intercambio de microbios– se apresuraron a retirar del aparador y esconder las fotos, dedicadas en plan A mi querida Fulanita o Menganita, tu rey, etcétera. Y, en fin. El ciudadano Borbón hizo las maletas y se fue al destierro con una celeridad extraordinaria, en plan Correcaminos, por si la cosa no quedaba sólo en eso. «No quiero que se derrame una gota de sangre española», dijo al irse, acuñando frase para la Historia; lo que demuestra que, además de torpe e incompetente como rey, como profeta era un puñetero desastre. De cualquier modo, en aquel momento los españoles –siempre ingenuos cuando decidimos no ser violentos, envidiosos o miserables– consideraban el horizonte mucho más luminoso que negro. La gente llenaba las calles, entusiasmada, agitando la nueva bandera con su franja morada; y los políticos, tanto los republicanos de toda la vida como los que acababan de ver la luz y subirse al carro, se dispusieron a establecer un nuevo Estado español democrático, laico y social que respetase, además, las peculiaridades vasca y catalana. Ése era el futuro, nada menos. Así que imaginen ustedes el ambiente. Todo pintaba bien, en principio, al menos en los titulares de los periódicos, en los cafés y en las conversaciones de tranvía. Con las primeras elecciones, moderados y católicos quedaron en minoría, y se impusieron los republicanos de izquierda y los socialistas. Una España diferente, distinta a la que llevaba siglos arrastrándose ante el trono y el altar, cuando no exiliada, encarcelada o fusilada, era posible de nuevo (pongan aquí música de trompetas y de violines). La Historia, a menudo mezquina con nosotros, ofrecía otra rara oportunidad; una ocasión de oro que naturalmente, en espectacular alarde de nuestra eterna capacidad para el suicidio político y social, nos íbamos a cargar en sólo cinco años. Con dos cojones. Y es que, como decía un personaje de no recuerdo qué novela –igual hasta era mía– España sería un país estupendo si no estuviera lleno de españoles.
[Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia-espana-lxvi/
Alfonso XIII sólo sobrevivió, como rey, un año y tres meses a la caída del dictador Primo de Rivera, a quien había ligado su suerte, primero, y dejado luego tirado como una colilla. Abandonado por los monárquicos, despreciado por los militares, violentamente atacado por una izquierda a la que sobraban motivos para atacar, las elecciones de 1931 le dieron la puntilla al rey y a la monarquía. Las había precedido una buena racha de desórdenes políticos y callejeros. De una parte, los movimientos de izquierdas, socialistas y anarquistas, apretaban fuerte, con banderas tricolores ondeando en sus mítines, convencidos de que esa vez sí se llevaban el gato al agua. Al otro lado del asunto, la derecha se partía en dos: una liberal, más democrática, de carácter republicano, y otra ultramontana, enrocada en la monarquía y la Iglesia católica como bastiones de la civilización cristiana, de contención ante la feroz galopada comunista, aquel fantasma que recorría Europa y estaba poniendo buena parte del mundo patas arriba. El caso es que, en las elecciones municipales del 12 de abril, en 42 de 45 ciudades importantes arrasó la coalición republicano-socialista. Lo urbano se había pronunciado sin paños calientes por la República, o sea, porque Alfonso XIII se fuera a tomar viento. Los votos del ámbito rural, sin embargo, salieron favorables a las listas monárquicas; pero las izquierdas sostenían, no sin razón, que ese voto estaba en mano de los caciques locales y, por tanto, era manipulado. El caso es que, antes de que acabara el recuento, la peña se adelantó echándose a la calle, sobre todo en Madrid, a celebrar la caída del rey. A esas alturas, el monarca no podía contar ya ni con el ejército. Estaba indefenso. Y, como ocurrió siempre (y sigue ocurriendo en esa clase de situaciones, que es lo bonito y lo ameno que tenemos aquí), los portadores de botijo palaciegos que hasta ayer habían sido fieles monárquicos descubrieron de pronto, al mirarse al espejo, que toda la vida habían sido republicanos hasta las cachas, oiga, por favor, demócratas de toda la vida, por quién me toma usted. Y los cubos de basura y los tenderetes del Rastro madrileño se llenaron, de la noche a la mañana, de retratos de su majestad Alfonso XIII a caballo, a pie, en coche, de militar, de paisano, de jinete de polo, con clavel en la solapa y con entorchados de almirante de la mar océana. Y todas las señoras en las que había pernoctado su majestad, que a esas alturas eran unas cuantas, lo mismo aristócratas que bataclanas –el hombre nos había salido muy aficionado al intercambio de microbios– se apresuraron a retirar del aparador y esconder las fotos, dedicadas en plan A mi querida Fulanita o Menganita, tu rey, etcétera. Y, en fin. El ciudadano Borbón hizo las maletas y se fue al destierro con una celeridad extraordinaria, en plan Correcaminos, por si la cosa no quedaba sólo en eso. «No quiero que se derrame una gota de sangre española», dijo al irse, acuñando frase para la Historia; lo que demuestra que, además de torpe e incompetente como rey, como profeta era un puñetero desastre. De cualquier modo, en aquel momento los españoles –siempre ingenuos cuando decidimos no ser violentos, envidiosos o miserables– consideraban el horizonte mucho más luminoso que negro. La gente llenaba las calles, entusiasmada, agitando la nueva bandera con su franja morada; y los políticos, tanto los republicanos de toda la vida como los que acababan de ver la luz y subirse al carro, se dispusieron a establecer un nuevo Estado español democrático, laico y social que respetase, además, las peculiaridades vasca y catalana. Ése era el futuro, nada menos. Así que imaginen ustedes el ambiente. Todo pintaba bien, en principio, al menos en los titulares de los periódicos, en los cafés y en las conversaciones de tranvía. Con las primeras elecciones, moderados y católicos quedaron en minoría, y se impusieron los republicanos de izquierda y los socialistas. Una España diferente, distinta a la que llevaba siglos arrastrándose ante el trono y el altar, cuando no exiliada, encarcelada o fusilada, era posible de nuevo (pongan aquí música de trompetas y de violines). La Historia, a menudo mezquina con nosotros, ofrecía otra rara oportunidad; una ocasión de oro que naturalmente, en espectacular alarde de nuestra eterna capacidad para el suicidio político y social, nos íbamos a cargar en sólo cinco años. Con dos cojones. Y es que, como decía un personaje de no recuerdo qué novela –igual hasta era mía– España sería un país estupendo si no estuviera lleno de españoles.
[Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia-espana-lxvi/

-
kekodi
- Mastermind XV Aniversario

- Mensajes: 7242
- Registrado: 22 Oct 2006, 00:15
- 18
- Moto:: T SPORT
- Ubicación: Olid Valley
- Has vote: 1 time
- Been voted: 64 times
Re: HISTORIA DE AQUÍ, POR CAPÍTULOS
Una historia de España (LXVII)
Allí estábamos los españoles, o buena parte de ellos, muy contentos con aquella Segunda República parlamentaria y constitucional, dispuestos a redistribuir la propiedad de la tierra, acabar con la corrupción, aumentar el nivel de vida de las clases trabajadoras, reformar el Ejército, fortalecer la educación pública y separar la Iglesia del Estado. En eso andábamos, dispuestos a salir del calabozo oscuro donde siglos de reyes imbéciles, ministros infames y curas fanáticos nos habían tenido a pan y agua. Pero la cosa no era tan fácil en la práctica como en los titulares de los periódicos. De la trágica lección de la Primera República, que se había ido al carajo en un sindiós de demagogia e irresponsabilidad, no habíamos aprendido nada, y eso iba a notarse pronto. En un país donde la pobreza y el analfabetismo eran endémicos, las prisas por cambiar en un par de años lo que habría necesitado el tiempo de una generación, resultaban mortales de necesidad. Crecidos los vencedores por el éxito electoral, todo el mundo pretendió cobrarse los viejos agravios en el plazo más corto posible, y eso suscitó agravios nuevos. «Quizá fuera la arrogancia que dan los votos», como apunta Juan Eslava Galán. El caso es que, una vez conseguido el poder, la izquierda, una alianza de republicanos y socialistas, se impuso como primer objetivo triturar -es palabra del presidente Manuel Azaña- a la Iglesia y al Ejército, principales apoyos del viejo régimen conservador que se pretendía destruir. O sea, liquidar por la cara, de la noche a la mañana, dos instituciones añejas, poderosas y con más conchas que un galápago. Calculen la ingenuidad, o la chulería. Y en vez de ir pasito a pasito, los gobernantes republicanos se metieron en un peligroso jardín. Lo del Ejército, desde luego, clamaba al cielo. Aquello era la descojonación de Espronceda. Había 632 generales para una fuerza de sólo 100.000 hombres, lo que suponía un general por cada 158 militares; y hasta Calvo Sotelo, que era un político de la derecha dura, decía que era una barbaridad. Pero las reformas castrenses empezaron a aplicarse con tanta torpeza, sin medir fuerzas ni posibles reacciones, que la mayor parte de los jefes y oficiales -que al fin y al cabo eran quienes tenían los cuarteles y las escopetas- se encabronaron bastante y se la juraron a la República, que de tal modo venía a tocarles las narices. Aun así, el patinazo gordo lo dieron los gobiernos republicanos con la Santa Madre Iglesia. Despreciando el enorme poder social que en este país supersticioso y analfabeto, pese a haber votado a las izquierdas, aún tenían colegios privados, altares, púlpitos y confesonarios, los radicales se tiraron directamente a la yugular eclesiástica con lo que Salvador de Madariaga -poco sospechoso de ser de derechas- calificaría de «anticlericalismo estrecho y vengativo». Es decir, que los políticos en el poder no sólo declararon aconfesional la República, pretendieron disolver las órdenes religiosas, fomentaron el matrimonio civil y el divorcio y quisieron imponer la educación laica multiplicando las escuelas, lo que era bueno y deseable, sino que además dieron pajera libre a los descerebrados, a los bestias, a los criminales y a los incontrolados que al mes de proclamarse el asunto empezaron a quemar iglesias y conventos, y a montar desparrames callejeros que nadie reprimía («Ningún convento vale una gota de sangre obrera», era la respuesta gubernamental), dando comienzo a una peligrosa impunidad, a un problema de orden público que, ya desde el primer momento, truncó la fe en la República de muchos que la habían deseado y aplaudido. Empezaron así a abrirse de nuevo, como una eterna maldición, nuestras viejas heridas; el abismo entre los dos bandos que siempre destrozaron la convivencia en España. Iglesia y Estado, católicos y anticlericales, amos y trabajadores, orden establecido y revolución. A consecuencia de esos antagonismos, como señala el historiador Julián Casanova, «la República encontró grandes dificultades para consolidarse y tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos desde arriba y desde abajo». Porque mientras obispos y militares fruncían el ceño desde arriba, por abajo tampoco estaban dispuestos a facilitar las cosas. Después de tanto soportar injusticias y miseria, cargados de razones, de ganas y de rencor, anarquistas y socialistas tenían prisa, y también ideas propias sobre cómo acelerar el cambio de las cosas. Y del mismo modo que derechas e izquierdas habían conspirado contra la primera República, haciéndola imposible, la España eterna, siempre a gusto bajo la sombra de Caín, se disponía a hacer lo mismo con la segunda.
[Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia ... ana-lxvii/
Allí estábamos los españoles, o buena parte de ellos, muy contentos con aquella Segunda República parlamentaria y constitucional, dispuestos a redistribuir la propiedad de la tierra, acabar con la corrupción, aumentar el nivel de vida de las clases trabajadoras, reformar el Ejército, fortalecer la educación pública y separar la Iglesia del Estado. En eso andábamos, dispuestos a salir del calabozo oscuro donde siglos de reyes imbéciles, ministros infames y curas fanáticos nos habían tenido a pan y agua. Pero la cosa no era tan fácil en la práctica como en los titulares de los periódicos. De la trágica lección de la Primera República, que se había ido al carajo en un sindiós de demagogia e irresponsabilidad, no habíamos aprendido nada, y eso iba a notarse pronto. En un país donde la pobreza y el analfabetismo eran endémicos, las prisas por cambiar en un par de años lo que habría necesitado el tiempo de una generación, resultaban mortales de necesidad. Crecidos los vencedores por el éxito electoral, todo el mundo pretendió cobrarse los viejos agravios en el plazo más corto posible, y eso suscitó agravios nuevos. «Quizá fuera la arrogancia que dan los votos», como apunta Juan Eslava Galán. El caso es que, una vez conseguido el poder, la izquierda, una alianza de republicanos y socialistas, se impuso como primer objetivo triturar -es palabra del presidente Manuel Azaña- a la Iglesia y al Ejército, principales apoyos del viejo régimen conservador que se pretendía destruir. O sea, liquidar por la cara, de la noche a la mañana, dos instituciones añejas, poderosas y con más conchas que un galápago. Calculen la ingenuidad, o la chulería. Y en vez de ir pasito a pasito, los gobernantes republicanos se metieron en un peligroso jardín. Lo del Ejército, desde luego, clamaba al cielo. Aquello era la descojonación de Espronceda. Había 632 generales para una fuerza de sólo 100.000 hombres, lo que suponía un general por cada 158 militares; y hasta Calvo Sotelo, que era un político de la derecha dura, decía que era una barbaridad. Pero las reformas castrenses empezaron a aplicarse con tanta torpeza, sin medir fuerzas ni posibles reacciones, que la mayor parte de los jefes y oficiales -que al fin y al cabo eran quienes tenían los cuarteles y las escopetas- se encabronaron bastante y se la juraron a la República, que de tal modo venía a tocarles las narices. Aun así, el patinazo gordo lo dieron los gobiernos republicanos con la Santa Madre Iglesia. Despreciando el enorme poder social que en este país supersticioso y analfabeto, pese a haber votado a las izquierdas, aún tenían colegios privados, altares, púlpitos y confesonarios, los radicales se tiraron directamente a la yugular eclesiástica con lo que Salvador de Madariaga -poco sospechoso de ser de derechas- calificaría de «anticlericalismo estrecho y vengativo». Es decir, que los políticos en el poder no sólo declararon aconfesional la República, pretendieron disolver las órdenes religiosas, fomentaron el matrimonio civil y el divorcio y quisieron imponer la educación laica multiplicando las escuelas, lo que era bueno y deseable, sino que además dieron pajera libre a los descerebrados, a los bestias, a los criminales y a los incontrolados que al mes de proclamarse el asunto empezaron a quemar iglesias y conventos, y a montar desparrames callejeros que nadie reprimía («Ningún convento vale una gota de sangre obrera», era la respuesta gubernamental), dando comienzo a una peligrosa impunidad, a un problema de orden público que, ya desde el primer momento, truncó la fe en la República de muchos que la habían deseado y aplaudido. Empezaron así a abrirse de nuevo, como una eterna maldición, nuestras viejas heridas; el abismo entre los dos bandos que siempre destrozaron la convivencia en España. Iglesia y Estado, católicos y anticlericales, amos y trabajadores, orden establecido y revolución. A consecuencia de esos antagonismos, como señala el historiador Julián Casanova, «la República encontró grandes dificultades para consolidarse y tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos desde arriba y desde abajo». Porque mientras obispos y militares fruncían el ceño desde arriba, por abajo tampoco estaban dispuestos a facilitar las cosas. Después de tanto soportar injusticias y miseria, cargados de razones, de ganas y de rencor, anarquistas y socialistas tenían prisa, y también ideas propias sobre cómo acelerar el cambio de las cosas. Y del mismo modo que derechas e izquierdas habían conspirado contra la primera República, haciéndola imposible, la España eterna, siempre a gusto bajo la sombra de Caín, se disponía a hacer lo mismo con la segunda.
[Continuará].
http://www.zendalibros.com/una-historia ... ana-lxvii/
